

Estimados lectores:
Tenía trece años cuando entendí por primera vez, a través del prólogo de Juan José Arreola en el libro Lectura en voz alta, el gran don que los traductores literarios obsequian al mundo: “yo te diré quién eres si hablas el idioma que entiendo: si pagas mi atención con la moneda de tu alma acuñada en lenguaje: única divisa que tiene aceptación universal. Si eres checo, alemán o francés, yo te doy el oro de mi lengua por el oro de la tuya”.
Estos cuadernos de traducción literaria son el oro que nos obsequian los alumnos del Diplomado de Traducción Literaria, impartido en el Instituto Superior de Estudios en Traducción e Interpretación. Son el fruto de horas de lectura, traducción, reflexión y debate de estos maravillosos traductores literarios en formación y de la minuciosa y delicada curaduría de sus profesores, Alejandro Maciel y Xitlalitl Rodríguez.
El grupo de traductores literarios que trabajaron en esta compilación está conformado por hablantes de diversas variantes del español. Cada uno eligió cuidadosamente la obra y el autor que trabajarían a lo largo del Diplomado. Así, esta antología es un telescopio que nos acerca a la importancia literaria de las obras originales en sus respectivas culturas a la vez que nos permite asomarnos al bagaje cultural y gusto personal de cada traductor. Cada traducción es una fusión única de estilos y matices lingüísticos, una muestra de la diversidad y la riqueza de nuestra lengua.
Resaltar y celebrar nuestro patrimonio cultural a través de la mediación lingüística es parte fundamental de la misión de ISETI que, desde su fundación en 2019, se ha consolidado como cantera de excelentes traductores, conscientes de la importancia de su misión.
Esperamos, apreciados lectores, que estos cuadernos reflejen fielmente el esmero y la ilusión que los traductores empeñaron en cada palabra elegida y que su lectura los llene de un profundo goce estético.
¡Muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad académica!
Luisa Fernanda Salazar Figueras,
Directora Académica
Instituto Superior de Estudios en Traducción e Interpretación (de México)

Nota del traductor
Cuando me enfrenté por primera vez a esta novela fue, como lo haría cualquier persona, desde la perspectiva del lector. Es decir, dejé que las imágenes y alusiones (que sabía traducidas del original en inglés hacía casi sesenta años), me llevaran de un inicio a un fin. Confié en Malcolm Lowry, en lo que las palabras traducidas me indicaban y evocaban: el alcoholismo como cumbre, la búsqueda desesperada de lo que ya está perdido y, tal vez, en menor medida, los estragos de habitar un espacio que, aunque se crea propio, esconde verdades dolorosas. La retraducción de esta novela fue, como poco, un ejercicio de estilo y de voluntad. Por ejemplo, en el extracto que se presenta a continuación tenemos al personaje del Dr. Vigil: un mexicano que habla un mal inglés en el original: confunde palabras, usa verbos que no existen; en fin, matices que, al momento de querer traspasarlos al español han representado un reto que, espero, haya sabido afrontar de la mejor manera. Además, conforme uno se adentra en el texto, sale a la luz la total poética que permea las descripciones del paisaje y del subconsciente de los personajes. ¿Cómo mantener una sonoridad innata, una imagen que se evoca en una lengua extraña pero que, no obstante, se presenta y exige una lectura que no esté vedada a lectores y lectoras cuyo miedo a los usos de lenguaje de hace sesenta años les impida el acceso a una obra de este calibre e importancia? Siempre hay un sesgo de egolatría que nos dice: “ahora hazlo tú”. A ti que lees esta traducción, pasa y tómate un mezcal (o dos o tres).
Bajo el volcán (fragmento)
de Malcolm Lowry
Traducción de Gabriel Alcázar Ángel
1
Dos cadenas montañosas atraviesan la República, aproximadamente, de norte a sur, lo cual forma, en ese espacio que queda entre ellas, un número considerable de valles y mesetas. Frente a uno de estos valles, al cual dos volcanes dominan, a casi dos mil metros sobre el nivel del mar, se encuentra el pueblo de Quauhnáhuac. Está situada bastante al sur del Trópico de Cáncer, exactamente en el paralelo diecinueve, más o menos en la misma latitud que las islas Revillagigedo, en la parte oeste del Pacífico; o mucho más al oeste, que la punta más meridional de Hawái; y que el puerto de Tzucox, al este, en la costa atlántica de Yucatán, cerca de la frontera con Honduras Británica; o mucho más al este, la ciudad de Juggernaut, en India, en el Golfo de Bengala.
El pueblo, construido sobre una colina, tiene murallas altas; sus calles y calzadas son tortuosas y están resquebrajadas; sus caminos son sinuosos. Una estupenda autopista de estilo norteamericano entra desde el norte pero se pierde en sus estrechas calles y desemboca en un camino de terracería por donde sólo pasan cabras. Quauhnáhuac tiene dieciocho iglesias y cincuenta y siete cantinas. También presume de contar con campo de golf, no menos de cuatrocientas piscinas, públicas y privadas, llenas de agua que llega sin cesar de las montañas, además de varios hoteles espléndidos.
El Hotel Casino de la Selva se encuentra a las afueras del pueblo, en un cerro ligeramente más alto que el resto, cerca de la estación de ferrocarril. Está situado lejos de la carretera principal y lo rodean jardines y terrazas que ofrecen amplias vistas en todas direcciones; palaciego, impregnado de cierto aire de desolado esplendor. Porque ya no es un casino; puede que ni siquiera se puedan conseguir tragos en el bar, habitado por los fantasmas de jugadores arruinados. Jamás se ve a nadie nadando en su magnífica alberca olímpica; sus trampolines yacen vacíos y tristes; sus canchas de frontón están desiertas y cubiertas de pasto, y lo único que recibe mantenimiento durante la temporada son dos canchas de tenis.
Cerca del atardecer del Día de Muertos en noviembre de 1939, dos hombres vestidos de franela blanca estaban sentados en la terraza principal del casino mientras bebían anís. Habían estado jugando tenis, después billar, y sus raquetas, impermeables y guardadas en sus fundas —la del doctor, triangular; la del otro hombre, cuadrangular— reposaban recargadas en la baranda frente a ellos. Conforme se acercaban las procesiones que bajaban serpenteando del panteón por la ladera que pasa detrás del hotel, el sonido apesadumbrado de sus cánticos les llegó a ambos; se volvieron para observar a los dolientes quienes, apenas visibles como la melancólica luz de sus velas, se alejaban dando vueltas por entre los maizales. El doctor Arturo Díaz Vigil acercó la botella de Anís del Mono al Monsieur Jacques Laruelle, quien ahora, absorto, se asomaba por la baranda. Un poco más abajo y a la derecha de ellos, bajo el gigantesco crepúsculo rojizo cuyo reflejo se desangraba en las piscinas diseminadas por todos lados como montones de espejismos, descansaba el pueblo, sosegado y dulce. Una cierta paz podía adivinarse desde donde se encontraban. Pero, si uno hubiera podido escuchar atentamente, de la forma en la que M. Laruelle lo hacía, uno habría podido distinguir un sonido confuso y remoto —distinto y, sin embargo, inseparable del murmullo íntimo del tintineo de las dolientes— como de cánticos, subiendo y bajando de tono, un zapateo acompasado —los estallidos y gritos de la fiesta que se había estado celebrando durante todo el día.
M. Laruelle se sirvió otro anís. Lo bebía porque le recordaba al ajenjo. Su rostro se había ruborizado por completo y su mano temblaba levemente sobre la botella, en cuya etiqueta un florido demonio le apuntaba con un tridente.
—Quise persuadirlo para que se marchara y estuviera désalcoolisé —dijo el doctor Vigil. Se le escapó la palabra en francés y continuó en su mal inglés—. Pero después del baile de ese día me sentía tan enfermo que sufro, físicamente, en verdad. Y eso está mal, porque los doctores debemos comportarnos nosotros mismos como apóstoles. Recordarás que jugamos tenis ese día también. Bueno, después de que vi al cónsul en su jardín, mandé a un muchacho a que le dijera que viniera un rato y tocara a mi puerta, que se lo agradecería; y si no, que me escribiera una nota, si la bebida no lo había matado ya.
M. Laruelle sonrió.
—Pero ya se habían ido—continuó el otro—. Y sí, pensé en preguntarle si también lo habías visto en su casa.
—Estaba en mi casa cuando me llamaste, Arturo.
—Ah, bueno. Pero estábamos tan borrachos esa noche, tan perfectamente borracho que, me pareció, el cónsul estaba tan enfermo como yo— el Dr. Vigil meneó la cabeza—. La enfermedad no está solo en el cuerpo, sino en esa otra parte a la que solían llamar “alma”. Pobre de tu amigo, se gasta el dinero que gana en la Tierra en esas tragedias tan frecuentes.
M. Laruelle terminó su trago, se puso de pie y se dirigió al parapeto. Mientras descansaba las manos sobre cada raqueta enfundada, miró hacia abajo: vio las canchas de frontón abandonadas, sus bastiones cubiertos por el pasto; vio las canchas de tenis muertas; la fuente cercana al centro de la calzada del hotel, a donde un campesino nopalero había guiado a su caballo para que bebiera. Dos jóvenes estadounidenses, un chico y una chica, habían empezado un tardío juego de ping pong en la veranda del anexo que estaba abajo. Lo que había pasado hacía exactamente un año parecía pertenecer, en ese instante, a otra época. Cualquiera habría pensado que los horrores del presente se habrían tragado tal evento como si se tratara de una gota de agua, pero no era el caso.
Aunque la tragedia se encontraba en proceso de ser considerada como irreal e insignificante, daba la impresión de que todavía se podían recordar los días en los que una existencia individual poseía algo de valor y no era un mero error tipográfico en un communiqué. Encendió un cigarrillo. Lejos, a su izquierda, al noreste, más allás del valle y las adosadas faldas de la Sierra Madre Oriental, los dos volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, se elevaban magníficos y límpidos hacia el atardecer.
Más cerca, a unos dieciséis kilómetros y más abajo del nivel general de aquel valle, pudo ver el pueblo de Tomalín asentado tras la selva, del que se elevaba una delgada hebra de humo ilícito; tal vez alguien haciendo carbón.
Ante él, del otro lado de la autopista, se extendían campos y arboledas por los que serpenteaban un río y el camino a Acapantzingo. La torre de vigilancia de una prisión se elevaba sobre un bosque entre el río y el camino, el cual se perdía más adelante, en donde las colinas púrpuras de un paraíso de Doré se inclinaban a la distancia. En el pueblo, las luces del único cine de Quauhnáhuac, que destacaba en una pendiente, se encendieron de repente, titilaron para apagarse después y volvieron a encenderse.
—No se puede vivir sin amar—dijo M. Laruelle—.Tal y como ese estúpido grabó en mi casa.
—Vamos, amigo, despeja tu mente—dijo el Dr. Vigil detrás de él.
—Pero, ¡hombre! ¡Yvonne volvió! Eso es lo que jamás voy a entender. ¡Volvió con él!
M. Laruelle regresó a la mesa, se sirvió y bebió un vaso de Tehuacán. Dijo—: Salud y pesetas.
—Y tiempo para gastarlas —contestó, pensativo, su amigo.
M. Laruelle observó al doctor que, recostado en su silla, bostezaba; su hermoso, imposiblemente hermoso rostro oscuro, imperturbable y mexicano, de abisales ojos café, inocentes, como los ojos de esos bellos y melancólicos niños oaxaqueños que uno podía ver en Tehuantepec (ese lugar ideal donde las mujeres hacían todo el trabajo mientras los hombre se bañaban en el río todo el día), las manos delgadas y diminutas, y las delicadas muñecas, sobre las que, uno veía con asombro, brotaba un vello negro y áspero.
—Ya despejé mi mente hace mucho tiempo, Arturo —dijo en inglés, quitándose un cigarrillo de la boca con un gesto nervioso y refinado de los dedos en los que, se dio cuenta, llevaba demasiados anillos—. Lo que encuentro más…—M. Laruelle se dio cuenta que su cigarrillo estaba apagado y se sirvió anís de nuevo.
—Con permiso. El Dr. Vigil sacó un encendedor del bolsillo con tanta rapidez que pareció que éste ya estaba encendido, que había sacado una llama de sí mismo, el gesto y el encendido en un solo movimiento; sostuvo el fuego para M. Laruelle.
—¿No fuiste aquí al templo de los desamparados— preguntó de pronto—, donde está la Virgen de los que no tienen a nadie?
M. Laruelle negó con la cabeza.
—Nadie va. Sólo aquellos sin nadie—, dijo el doctor, despacio. Devolvió el encendedor a su bolsillo y miró su reloj, haciendo girar la muñeca hacia arriba con un movimiento diestro.
—Allons-nous-en—, agregó— ¡Vámonos!—. Y rio entre bostezos y una serie de asentimientos que parecían inclinar su cuerpo hacia adelante hasta que su cabeza descansó entre sus manos. Entonces se puso de pie y se unió a M. Laruelle junto al parapeto mientras daba largas respiraciones.
—Ah, pero si es la hora que amo: el sol bajando, cuando todo el hombre empieza a cantar y los perros a graznar.
M. Laruelle rió. Mientras habían estado conversando, el cielo se había vuelto bravo y tormentoso al sur; los dolientes ya se habían alejado de la ladera del cerro. Zopilotes adormilados volaban sobre sus cabezas a sotavento.
—Como a las ocho y media entonces; puede que vaya al cine por una hora.
—Bueno. Te veré esta noche ahí donde sabes, entonces. Recuerda, aún no me creo eso de que te marchas mañana— le tendió la mano que M. Laruelle estrechó con firmeza, cariñoso—. Inténtalo y ven; si no, por favor entiende que siempre me preocupo por tu salud. Hasta la vista.
— Hasta la vista.
Solo, de pie al lado de la carretera por la que había conducido cuatro años antes los últimos kilómetros de aquel viaje tan largo y hermoso desde Los Ángeles, M. Laruelle tampoco creía que fuera a marcharse. Pensar en el mañana era casi abrumador. Se había detenido sin saber qué camino tomar para llegar a casa, mientras el pequeño autobús atestado de personas, Tomalín: Zócalo, avanzaba a su lado dando tumbos cuesta abajo, hacia la barranca antes de subir a Quauhnáhuac. Se negaba a tomar esa misma dirección. Cruzó la calle rumbo a la estación. Aunque no viajaría en tren, esa sensación de partida próxima a acontecer le llegó con pesadez de nuevo, conforme avanzaba por entre los rieles estrechos, evitando las crucetas de cambio de carril como si fuera un niño. La luz del sol poniente se reflejaba en los tanques de combustible situados en el terraplén de pasto un poco más allá. El andén dormía. Las vías estaban vacías; las señales, en posición. Había pocos indicios de que algún tren hubiera llegado alguna vez a la estación, y mucho menos de que alguno la hubiera abandonado.
QUAUHNÁHUAC
Y aún así, menos de un año antes, ese lugar había sido el sitio de una separación que jamás olvidaría. No le había caído en gracia el medio hermano del cónsul durante su primer encuentro, cuando éste, acompañado de Yvonne y el cónsul, llegó a la casa de M. Laruelle en la calle Nicaragua; así como él tampoco, tenía ahora la impresión, le había caído en gracia a aquél. La extraña apariencia de Hugh— y aunque reencontrarse con Yvonne tuvo un efecto tan abrumador él, se le escapó la impresión de extrañeza con la que pudo reconocerlo inmediatamente después en el Parián— apenas le había parecido un esbozo de esa personalidad afable y medio amargada de la que el cónsul le había contado. ¡Así que ese era el chico del que M. Laruelle a duras penas recordaba haber oído hacía tantos años! En cuestión de media hora, lo había tachado de aburrido, de marxista de salón, de superficial y vanidoso en exceso, pero con un cierto aire romántico y extrovertido. Mientras que Hugh, a quien ciertamente el cónsul no había preparado para conocer a M. Laruelle, sin duda lo vio como alguien incluso más aburrido, un esteta avejentado, un soltero empedernido y promiscuo, con una actitud posesiva bastante vulgar hacia las mujeres. Pero tres noches en vela después, una eternidad había transcurrido: la angustia y el desconcierto por una catástrofe incomprensible los había unido. En las horas que siguieron después de que contestó la llamada que Hugh le hizo desde el Parián, M. Laruelle pudo conocerlo un poco mejor: sus esperanzas y sus miedos, sus autoengaños y sus desesperanzas. Cuando Hugh se marchó, sintió como si hubiera perdido a un hijo.
Malcolm Lowry / Cheshire, Inglaterra 1909 - Sussex, Inglaterra, 1957. Escritor y viajero pero, principalmente, alcohólico profesional con una increíble vocación por la escritura y la autodestrucción como medio canalizador de su creación literaria. Visitó en un par de ocasiones la ciudad de Oaxaca de Juárez, en la que se pasó borracho la mayoría del tiempo, lo encarcelaron y de ella escribió en su novela “Bajo el volcán”: “Oaxaca… La palabra era como un corazón rompiéndose, un abrupto repique de campanas sofocadas en un vendaval, las últimas sílabas pronunciadas por alguien que muere de sed en el desierto”. Fue su hablar de México y Oaxaca lo
que me hizo querer traducirlo.
Gabriel Alcázar Ángel / Oaxaca de Juárez, México, 1999. Licenciado en Enseñanza de Idiomas con particular afinidad por la compra incontrolada de libros que terminan, en palabras de Umberto Eco, en su “anti-biblioteca”: sin ser leídos pero con la certeza del “ya los tengo, son míos”. Gusta de dar clases y tener charlas sosegadas con su abuelo y tíos maternos. A veces, mientras lee en el transporte público, escribe en los márgenes de sus libros lo que, tal vez después, pueda verse como la semilla de un germen poético.
Traducido de Lowry, Malcolm. Under the Volcano, 1947, Middlesex, Reino Unido, Penguin Books in Association with Jonathan Cape.

Nota del traductor
Compré mi copia de La vida de Pi hace más de once años. Junto con varios otros libros (algunos aún en el rincón de los libros “por leer”); viajó en una maleta de regreso a Quito cuando tuve que volver por motivos familiares. Había visto el libro en las estanterías de las tiendas por varios años e incluso en la casa de un buen amigo. Su novia elogiaba el libro, pero al ser profesora de yoga y tender a las prácticas de espiritualidad alternativa, generó en mi alma escéptica (nótese la ironía) cierta desconfianza, aunque la idea básica de la trama – un náufrago que quedaba atrapado en un bote salvavidas con un tigre – siempre me llamó la atención.
Pasaron algunos años para que finalmente lo lea, y lo terminé muy poco antes de comenzar el curso. Fue un buen texto para retomar la lectura literaria, la cual había descuidado, pero necesitaba un texto que no fuera muy denso —tanto en forma como en fondo— para reiniciarme en ese mundo.
El extracto que elegí en particular me gustó inmediatamente luego de haberlo terminado. Trata sobre una lección de vida que un padre pretende dar a sus hijos, donde la pastilla del mensaje sería “ten los pies puestos sobre la tierra siempre, no te dejes engañar por cómo quisieras que el mundo sea, acéptalo y respétalo tal y como es”, usando a los diferentes animales del zoológico y sus respectivas naturalezas para ilustrar el punto de que el mundo, aunque bello, es igualmente peligroso y nunca se debe subestimarlo.
En cuanto a las decisiones que tomé con partes difíciles de la traducción, puedo acotar que decidí conservar las palabras “Papá” y “Mamá” con las mayúsculas del autor, en vez de los términos un poco más solemnes “Padre” y “Madre”, ya que aunque fuera del contexto del libro, sí me parecen las palabras más acertadas, utilizar esas palabras dentro de las oraciones del libro me suena más forzado que las elegidas anteriormente; siento que se pierde cierta cadencia y que además se necesitaría incluir posesivos para que la gramática quede bien. También hice algunos cambios en base a las sugerencias de mis tutores y compañeros en el trabajo final. El reto fue que sonara lo más natural posible, que no me quedara tan calcado, ya que ése es un problema que suelo tener al traducir. Quería conservar también el tono travieso e infantil del narrador.
Traducción realizada a partir de la edición: Yann Martel, Life of Pi, 2001, Canadá, Knopf Canadá.
La vida de Pi (fragmento del capítulo 8)
de Yann Martel
Traducción de Andrés Barros
Aprendí la lección de que un animal es sólo un animal, distante de nosotros en esencia y en la práctica, en dos ocasiones: la primera de Papá y la segunda con Richard Parker.
Fue un domingo por la mañana. Jugaba solo sin hacer bulla cuando Papá nos llamó.
—Niños, vengan aquí.
Algo andaba mal. El tono de su voz hizo sonar campanillas de alarma en mi cabeza. Escudriñé mi consciencia rápidamente. Estaba limpia. Seguro Ravi se había metido en problemas otra vez. Entré a la sala de estar. Mamá se encontraba allí, lo que era inusual; la tarea de disciplinar a los hijos, así como la de cuidar de los animales, generalmente recaía sobre Papá. Ravi fue el último en entrar con la culpa escrita sobre todo su rostro criminal.
—Ravi, Piscine, hoy tengo que darles una lección muy importante.
—¿En verdad esto es necesario? Interrumpió Mamá con el rostro enrojecido.
Tragué saliva. Si Mamá, por lo general tan imperturbable y calmada, estaba preocupada, angustiada incluso, estábamos en serios problemas. Ravi y yo nos miramos.
—Sí, lo es —dijo Papá, molesto—. Bien podría en algún momento salvarles la vida.
¡Salvarnos la vida! Ya no eran meras campanillas sonando en mi cabeza, ahora eran campanas enormes, como las que se escuchaban desde la Iglesia del Santo Corazón de Jesús, no muy lejos del zoológico.
—¿Piscine también? Apenas tiene ocho años —insistió Mamá.
—Es el que más me preocupa.
—¡Soy inocente! —grité—. Sea lo que sea, es culpa de Ravi. ¡Fue él!
—¿Qué? —dijo Ravi—. No hice nada malo —. Me lanzó una mirada de odio.
—¡Shh! —dijo Papá, levantando la mano mientras miraba a Mamá. —Gita, sabes cómo es Piscine. Está en la edad en la que los chicos andan corriendo por ahí y metiendo las narices por todos lados.
¿Yo, corriendo por ahí, metiendo las narices por todos lados? ¡Para nada! “Defiéndeme Mamá, defiéndeme” imploraba mi corazón, pero ella sólo suspiraba y asentía con la cabeza, señal de que el terrible asunto podía proseguir.
— Vengan conmigo —dijo Papá.
Partimos como prisioneros hacia el patíbulo.
Salimos de la casa, atravesamos la puerta y entramos al zoológico. Era temprano y el zoológico aún no estaba abierto al público. Los cuidadores de los animales y los encargados de mantenimiento se encontraban inmersos en sus tareas. Vi a Sitaram, mi cuidador favorito, quien supervisaba a los orangutanes. Se detuvo para vernos pasar. Pasamos junto a aves, osos, simios, monos, animales ungulados, el terrario, rinocerontes, elefantes y jirafas.
Llegamos donde los gatos grandes: nuestros tigres, leones y leopardos. Babu, su cuidador, nos esperaba. Bajamos por el camino sinuoso y él abrió la puerta al pabellón felino, que estaba al centro de una isla rodeado por un foso. Entramos. Era una amplia y poco iluminada caverna de cemento, de forma circular, cálida y húmeda, que olía a orina de gato. Había enormes jaulas separadas por barrotes de hierro gruesos y verdes por doquier, y una luz amarillenta se filtraba por los tragaluces. A través de las salidas de las jaulas podíamos ver la vegetación de la isla circundante, inundada de luz del sol. Las jaulas estaban vacías, menos una: habían llevado a Mahisha, nuestro tigre de Bengala patriarca, una larguirucha y descomunal bestia de como 250 kilogramos, a su jaula. Tan pronto pusimos un pie adentro, se arrastró ociosamente a los barrotes de su jaula y lanzó un rugido a todo pulmón, sus orejas estaban echadas para atrás sobre su cabeza; sus ojos redondos, fijos sobre Babu. El sonido era tan fuerte y feroz que estremecía todo el lugar. Me acerqué a Mamá, quien también temblaba, incluso Papá parecía estar tratando de mantener la compostura. Sólo Babu era indiferente al estruendo y a la abrasadora mirada que lo atravesaba como un taladro. Tenía una confianza inquebrantable en los barrotes. Mahisha comenzó a moverse de acá para allá dentro de los confines de su jaula.
Papá se volteó hacia nosotros. —¿Qué animal es éste? — gritó sobre los rugidos de Mahisha.
—Es un tigre — respondimos Ravi y yo sumisamente al unísono, señalando lo evidentemente obvio.
—Los tigres, ¿son peligrosos?
—Sí, Papá, son peligrosos.
—Los tigres son muy peligrosos —gritó Papá —. Quiero que entiendan que nunca deben, por ningún motivo, tocar a un tigre, acariciarlo, meter sus manos por los barrotes de una jaula, ni siquiera acercarse a una jaula. ¿Está claro? ¿Ravi?
Ravi asintió enérgicamente.
—¿Piscine?
Asentí aún más enérgicamente.
Él no me quitaba la vista de encima.
Asentí con tal fuerza que me sorprende no haberme quebrado el cuello y que mi cabeza no se haya caído al suelo.
Me gustaría decir en defensa propia que, aunque puede que haya antropomorfizado a los animales al punto de que hablaran inglés fluido –los faisanes quejándose de su té frío en sus pedantes acentos británicos y los babuinos planeando su escape luego de robar un banco en los tonos planos y amenazantes de matones norteamericanos– el capricho siempre fue algo consciente. De manera bastante deliberada vestí a los animales salvajes con los amansados disfraces de mi imaginación. Mi nariz metiche tenía más sentido común. No sé de dónde Papá sacó la idea de que su hijo menor moría de ganas de meterse en una jaula con un carnívoro inmenso, pero sin importar el origen de su extraña preocupación –y Papá era bastante aprensivo– estaba claramente decidido a librarse de ella esa misma mañana.
—Voy a mostrarles lo peligrosos que son los tigres —prosiguió—. Quiero que recuerden esta lección por el resto de sus vidas.
Miró a Babu y le hizo un gesto inclinando la cabeza. Babu se marchó. Los ojos de Mahisha lo siguieron y se quedaron inmóviles en la puerta por la que desapareció. Unos segundos después, regresó con una cabra cuyas patas estaban atadas en brazos. Mamá me sujetó desde atrás y un rugido brotó al fondo de la garganta de Mahisha mientras mostraba los dientes.
Babu quitó el seguro de la jaula contigua a la jaula del tigre, abrió la puerta, entró, cerró la puerta, y puso el seguro nuevamente. Al instante, Mahisha se apegó a los barrotes que las dividían, golpeándolos con la pata. Ahora soltaba unos gemidos explosivos y sumisos mientras rugía. Babu bajó la cabra al piso; se le inflaban los costados jadeando con violencia, su lengua colgaba de la boca y sus ojos daban vueltas y vueltas. Le desató las patas y la cabra se puso en pie. Babu salió de la jaula con la misma meticulosidad con que había entrado. La jaula tenía dos pisos, uno situado a la misma altura que nosotros, el otro hacía atrás, a casi un metro más de altura y que daba a la isla al exterior. La cabra trepó al segundo piso. Mahisha, a quien ahora Babu le era indiferente, hizo lo mismo dentro de su jaula con un movimiento fluido y sin esfuerzo. Se recostó y quedó inmóvil. Su cola, que se movía lentamente, era la única señal de tensión.
Babu subió a la escotilla que se encontraba entre las jaulas y comenzó a halarla para que se abriera. A la espera de satisfacerse, Mahisha se calló por completo. En ese momento, escuché dos cosas: a Papá decir “Nunca olviden esta lección” mientras observaba sombríamente, y el balar de la cabra. Debe haber estado dando balidos todo ese tiempo, sólo que no podíamos escucharlo antes.
Pude sentir la mano de Mamá contra mi corazón palpitante a punto de estallar.
La escotilla puso resistencia dando chillidos agudos. Mahisha estaba fuera de sí —casi a punto de atravesar los barrotes. Parecía estar dudando entre quedarse donde estaba, en el lugar más cercano a su presa, pero fuera de su alcance, y dirigirse al piso inferior, más lejos pero donde se encontraba la escotilla. Se puso de pie y empezó a rugir entre dientes de nuevo.
La cabra comenzó a saltar, alcanzaba alturas asombrosas; no tenía idea de que una cabra pudiera saltar tan alto, pero en la parte trasera de la jaula había una pared de cemento alta y lisa.
Con facilidad súbita, la escotilla se abrió. Nuevamente, todo quedó en silencio, excepto por los balidos y el toc-toc de las pezuñas de la cabra chocando contra el suelo.
Un rayo negro y naranja fluyó de una jaula a la otra.
Por lo general, no se alimentaba a los gatos grandes un día a la semana para simular las condiciones en la naturaleza. Después nos enteramos de que Papá había ordenado que no se alimentara a Mahisha por tres días.
No sé si vi sangre antes de refugiarme en los brazos de Mamá o si la pinté en mi memoria después con una gran brocha, pero pude escuchar. Fue suficiente para darle un susto de muerte a un vegetariano como yo. Mamá nos rejuntó y sacó de ahí, estábamos histéricos y ella, furibunda.
—¿Cómo pudiste Santosh? ¡Son niños! ¡Quedarán marcados por el resto de su vida!
Su voz era enérgica y temblorosa. Pude ver que tenía lágrimas en los ojos, me sentí mejor.
—Gita, ave mía, es por su bien. ¿Qué habría pasado si Piscine metía su mano entre los barrotes de la jaula un día para tocar el bonito pelaje naranja? Preferible una cabra y no él, ¿verdad?
Su voz era suave, casi un susurro. Se veía arrepentido. Nunca la llamaba “ave mía” frente a nosotros.
Estábamos pegados a ella. Él se juntó a nosotros. Sin embargo, la lección no había terminado, aunque fue más leve después.
Papá nos guio hacia los leones y leopardos.
—Hace tiempo hubo un demente en Australia que tenía un cinturón negro en karate y quería probarse a sí mismo contra los leones. Perdió, de forma horrible. Los cuidadores sólo encontraron la mitad de su cuerpo en la mañana.
—Sí, Papá.
Los osos del Himalaya y los osos perezosos.
—Un golpe de las garras de estas adorables criaturas y tus entrañas estarán salpicadas por todo el suelo.
—Sí, Papá.
Los hipopótamos.
—Con esas suaves y flácidas bocas molerán sus cuerpos hasta que queden hechos una papilla sangrienta. En tierra firme son más veloces que ustedes.
—Sí, Papá.
Las hienas.
—Las mandíbulas más fuertes de la naturaleza. No crean que son cobardes o que sólo comen carroña. ¡Ni lo uno ni lo otro! Comenzarán a comérselos mientras siguen vivos.
—Sí, Papá.
Los orangutanes.
—Tan fuertes como diez hombres, romperán sus huesos como si fueran ramitas. Sé que algunos fueron mascotas en algún momento y que jugaron con ellos cuando eran pequeños, pero ahora son adultos, salvajes e impredecibles.
—Sí, Papá.
El avestruz.
—Tiene un aspecto nervioso y tonto, ¿verdad? Escuchen bien: es uno de los animales más peligrosos del zoológico. Tan sólo una patada y su espalda estará rota o su torso destrozado.
—Sí, Papá.
El ciervo moteado.
—Son tan bonitos, ¿a qué sí? Si al macho le parece necesario, los embestirá y esos cortos y pequeños cuernos los atravesarán como cuchillos.
—Sí, Papá.
El dromedario.
—Una mordida babosa y perdieron un pedazo de carne.
—Sí, Papá.
Los cisnes negros.
—Triturarán sus cráneos con sus picos, con sus alas romperán sus brazos.
—Sí, Papá.
Las aves pequeñas.
—Cortarán sus dedos con sus picos como si fueran mantequilla.
—Sí, Papá.
Los elefantes.
—El animal más peligroso de todos. Los elefantes matan más cuidadores y visitantes que cualquier otro animal en el zoológico. Lo más probable es que un elefante joven los descuartice y pisotee sus miembros hasta que queden planos. Eso le ocurrió a un pobre diablo que se metió en el pabellón de los elefantes por una ventana en un zoológico europeo. Un animal más viejo y paciente los aplastará contra una pared o se sentará sobre ustedes. Parece chiste, ¡pero piénsenlo!
—Sí, Papá.
—Hay animales que no hemos visitado, no crean que son inofensivos. La vida se defenderá a sí misma sin importar cuán pequeña sea. Todo animal es feroz y peligroso. Puede que no los mate, pero de seguro los lesionará. Los aruñará y morderá, y pueden esperar estar hinchados con una infección llena de pus, fiebre alta y una visita de diez días al hospital.
—Sí, Papá.
Llegamos donde los cuyes, los únicos animales aparte de Mahisha que pasaron hambre por órdenes de Papá, los cuales fueron negados el alimento la noche anterior. Papá quitó el seguro de la jaula. Sacó una funda de comida de su bolsillo y la vació en el suelo de la jaula.
—¿Ven estos cuyes?
—Sí, Papá.
Las criaturas temblaban débiles mientras mordisqueaban los granos de maíz frenéticamente.
—Bueno —se inclinó y sacó un cuy —. No son peligrosos—. Los otros cuyes se dispersaron al instante.
Papá se rio. Me entregó el cuy que chillaba, pretendiendo aligerar el ambiente al final.
El cuy descansaba tenso en mis brazos. Me acerqué a la jaula y lo bajé con cuidado al interior. Se precipitó hacia el costado de su madre. La única razón por la cual estos cuyes no eran peligrosos, es decir, no sacaban sangre con sus dientes y garras, era porque estaban prácticamente domesticados. De lo contrario, agarrar un cuy salvaje con las manos desprotegidas sería como agarrar un cuchillo por el filo.
La lección había terminado. Ravi y yo estuvimos enfadados con Papá por una semana y le aplicamos la ley del hielo. Mamá lo ignoró también. Al pasar por la jaula de los rinocerontes, imaginaba que sus cabezas colgaban por la tristeza de haber perdido a uno de sus queridos compañeros.
Pero, ¿qué puedes hacer cuando amas a tu papá? La vida sigue y evitas tocar tigres. Excepto que ahora, al haber acusado a Ravi de un crimen no especificado que no cometió, yo estaba prácticamente muerto. En los años que siguieron cuando se le antojaba aterrorizarme me susurraba:
—Tan sólo espera a que estemos solos. ¡Serás la próxima cabra!
Yann Martel / Salamanca, España, 1963. Su primera novela titulada Self, publicada en 1996, no tuvo éxito a pesar de ser bien recibida por la crítica. El autor dice de la misma en las notas del autor de La vida de Pi: —Se desvaneció rápido y en silencio.
Fue con La vida de Pi, publicada por primera vez en 2001, que alcanza un éxito rotundo. La misma ha sido traducida a 41 idiomas según la hoja web del British Council, y también fue adaptada al cine en el 2021 bajo la dirección de Ang Lee. Una pequeña controversia alrededor del libro, fue que Martel había leído una reseña de una novela corta escrita en 1981 por el autor brasileño Moacyr Scliar, que trata sobre un refugiado judío alemán que queda atrapado en un bote con un jaguar, idea que lo inspiró en parte para la premisa de su propia obra. Aunque Scliar pensó en tomar alguna acción legal al principio, finalmente desistió de ello luego de reunirse y conversar con Martel.
Posterior a La vida de Pi, ha publicado cuentos, novelas, y ocupado varios cargos académicos y literarios.
Andrés Barros / Quito, Ecuador 1982. Docente freelance de inglés, músico aficionado, estudiante de idiomas, traductor e intérprete. En algún momento intentó ser estrella de rock. En la actualidad solo pretende llevar una vida tranquila, estudiar más a fondo los idiomas de su agrado, profesionalizare más en sus estudios de docencia y traducción, y hacer música con sus amigos de confianza entre unas pocas copas.

Nota de la traductora
The Garden Party fue uno de los primeros libros que leí en inglés. Desde pequeña me he sentido atraída a la lectura y a la forma en que los escritores pueden describir situaciones y sentimientos de una manera muy vívida. Este cuento no es la excepción. Cuando lo leí por primera vez pude verme reflejada en la mente de Laura, una mente que esta dejando la niñez y que aún tiene que aprender cómo comportarse ante su familia y la sociedad. Aún así, la traducción representó un reto al tratar de reflejar la misma intensidad de los pensamientos de Laura en un idioma ajeno a ella. Considero que ese fue el reto más grande, el mantener las descripciones y las emociones sin que el texto se sintiera demasiado cargado de adjetivos. Otro reto, por supuesto, fue el de algunos términos de flores y botánica que no conocía muy bien. Sobre estos términos, pude encontrar explicaciones simples, más no frases comunes que el lector pudiera identificar fácilmente. Aún así, considero que trabajar con este texto fue una decisión acertada y espero pueda ser disfrutado de la misma manera en la que yo lo hago.
Traducción hecha a partir de Mansfield, K (2008) The Garden Party and Other Stories. Katherine Mansfield Society.
La fiesta en el jardín
De Katherine Mansfield
Traducción de Vanessa Carmona
Después de todo, el clima era ideal. No podrían haber tenido un día más perfecto para una fiesta en el jardín, aunque lo hubieran pedido. Sin viento, cálido, ninguna nube en el cielo. El azul sólo estaba cubierto por una neblina dorada, como suele suceder a principios del verano. El jardinero había estado despierto desde el amanecer y había cortado el césped y barrido, hasta que el pasto y el follaje oscuro y plano, donde habían estado las margaritas, parecían resplandecer. En cuanto a las rosas, no podías evitar sentir que ellos comprendían que las rosas son las únicas flores que impresionan a la gente en las fiestas de jardín; las únicas flores que todos están seguros de conocer. Cientos, sí, literalmente cientos de rosas habían aparecido en una sola noche. Los arbustos verdes se doblegaron como si hubieran sido visitados por arcángeles.
El desayuno aún no terminaba y los trabajadores ya habían llegado a colocar la marquesina.
—¿Dónde quieres que se coloque la marquesina, Madre?
—Hija querida, no tiene caso que me preguntes. Estoy decidida a dejar todo en sus manos este año. Olvida que soy tu madre. Trátame como a una invitada de honor.
Sin embargo, no había manera de que Meg hubiera podido ir a supervisar a los trabajadores. Se había lavado el cabello antes del desayuno y estaba sentada mientras bebía su café con un turbante verde y un rizo oscuro y mojado pegado en cada una de sus mejillas. Jose, la mariposa de la familia, siempre bajaba en una enagua de seda y una chaqueta tipo kimono.
—Tendrás que ir tú, Laura. Tú eres la creativa.
Así que Laura salió, mientras aún sostenía su rebanada de pan con mantequilla. Es tan delicioso tener una excusa para comer fuera de casa. Además, ella amaba arreglar cosas. Siempre sintió que podía hacerlo mejor que nadie.
Cuatro hombres en sus ropas de trabajo estaban agrupados en el camino hacia el jardín. Llevaban duelas cubiertas de rollos de lonas y bolsas de materiales grandes colgadas en sus espaldas. Se veían impresionantes. Laura deseó en ese momento no haber ordenado el pan con mantequilla, pero no había lugar donde ponerlo, y no podía tirarlo. Se sonrojó y trató de verse seria e incluso pretendió no verlos mientras se acercaba a ellos.
—Buenos días— dijo Laura, copiando el tono de voz de su mamá. Sin embargo, ésta sonó tan impostada por el miedo que se avergonzó y tartamudeó como una niñita. —Ah… mmm… ¿han venido…? ¿Vinieron por la marquesina?
—Así es, señorita— dijo el más alto, un tipo larguirucho y pecoso. El hombre cambió su bolsa de herramientas al otro brazo, echó hacia atrás su sombrero de paja y le sonrió. —A eso vinimos.
Su sonrisa era tan sencilla y amigable que Laura recobró la compostura. ¡Qué ojos tan lindos tenía! Pequeños, pero de un azul muy oscuro. Laura miró a los demás hombres, que también sonreían, y cuya sonrisa pareciera decir: “Tranquila. No mordemos”. ¡Qué trabajadores tan agradables eran ellos! ¡Y qué hermosa mañana! Pero no debía mencionar nada sobre la mañana, Laura debía ser profesional. La marquesina.
—Bueno, podría estar en el jardín de los lirios. ¿Eso serviría?— Y señaló al área del jardín donde estaban los lirios con la mano que no estaba sosteniendo su pan con mantequilla.
—No me gusta— dijo él— No se destaca lo suficiente. Verás, con algo como una marquesina —y se giró hacia Laura con su actitud relajada— quieres ponerla en un lugar donde te golpee en los ojos. Sígueme.
La crianza de Laura le hizo preguntarse por un momento si era respetuoso de un trabajador el hablarle de “golpes en el ojo”, pero aun así lo siguió.
—En la esquina de la cancha de tenis —sugirió Laura— Pero la banda estará en la otra esquina.
—Ah, van a tener una banda, ¿no? —dijo otro de los trabajadores. Estaba pálido. Se veía demacrado mientras sus ojos escaneaban la cancha de tenis. ¿Qué estaba pensando?
—Sólo una banda pequeña —dijo Laura despacio. Quizás a él no le importaría tanto si la banda era bastante pequeña, pero el tipo alto la interrumpió.
—Mire aquí, señorita, ese es el lugar. Frente a esos árboles. Por ahí estará bien.
Frente a los karakas. Entonces quedarían ocultos y eran tan hermosos, con sus hojas anchas y brillantes y sus racimos de frutas amarillas. Eran como los árboles que imaginas que crecen en una isla desierta, orgullosos y solitarios, mientras levantan sus hojas y frutos hacia el sol en una especie de esplendor silencioso. ¿Debían estar ocultos por una marquesina?
Deben estarlo. Los hombres ya se habían puesto las duelas sobre los hombros y se dirigían hacia el lugar. Sólo el tipo alto se había quedado. Se inclinó hacia abajo, pellizcó una ramita de lavanda, se llevó el pulgar y dedo índice a la nariz y los olió. Cuando Laura vio este gesto, se olvidó por completo de los karakas en su asombro de que él se preocupara por ese tipo de cosas: que se preocupara por el olor a lavanda. ¿Cuántos hombres que conocía hubieran hecho una cosa así? “Oh, ¡qué extraordinariamente agradables eran los trabajadores!”, pensó. ¿Por qué no podía ser amiga de los trabajadores en vez de los chicos tontos con los que bailaba y que venían a cenar los domingos? Ella se llevaría mucho mejor con hombres como estos.
Todo era culpa, decidió, mientras el tipo alto dibujaba algo en el reverso de un sobre, algo que iba a ser enrollado o colgado, de esas absurdas distinciones de clase. Bueno, de su parte, ella no las aceptaba. Ni una parte de ella, ni una célula… y ahora escuchaba los golpes de los martillos de madera.
Alguien silbó, alguien más gritó —¿Estás ahí, amigo? —. La amabilidad de esto, la… la… Sólo para probar que tan feliz estaba, sólo para mostrarle al tipo alto que tan en casa se sentía y cuanto detestaba esas estúpidas costumbres, Laura le dio una gran mordida a su pan con mantequilla mientras miraba fijamente el dibujo. Se sintió como una trabajadora.
—¡Laura! ¡Laura! ¿Dónde estás? ¡El teléfono, Laura! —gritó una voz desde la casa.
—¡Ya voy! —Se alejó rozando el césped, subió el sendero y las escaleras, cruzó la terraza y entró en el porche. En el pasillo, su padre y Laurie estaban cepillando sus sombreros para ir a la oficina.
—Digo, Laura—dijo Laurie muy rápido, —que puedes darle un vistazo a mi abrigo antes de esta tarde. Ve si hay que plancharlo.
—Lo haré —dijo ella. De repente no pudo contenerse. Corrió hacia Laurie y le dio un rápido abrazo. —¡Cómo me encantan las fiestas!, ¿a ti no? —jadeó Laura.
—Bastante-, dijo la voz cálida y juvenil de Laurie. Él también abrazó a su hermana y luego le dio un suave empujón. —Ve corriendo al teléfono, señora.
El teléfono. —Sí, sí; oh sí. ¿Kitty? Buenos días, querida. ¿Vienes a almorzar? Hazlo, querida. Encantada, por supuesto. Será una comida sencilla: sólo cortezas de sándwich, cáscaras de merengue rotas y lo que sobre. Sí, ¿no es una mañana perfecta? ¿Tu amado? Oh, ciertamente debería hacerlo. Un momento. Espera. Mamá me llama. —Y Laura se recostó en la silla. —¿Qué, madre? No te escucho.
La voz de la señora Sheridan flotó escaleras abajo. —Dile que se ponga ese bonito sombrero que llevaba el domingo pasado.
—Mamá dice que debes usar ese lindo sombrero que llevabas el domingo pasado. Bueno. A la una. Adiós.
Laura colgó el auricular, alzó los brazos por encima de la cabeza, respiró hondo, se estiró y los dejó caer. "Ah", suspiró, y un momento después del suspiro se incorporó rápidamente. Se quedó quieta, escuchando. Todas las puertas de la casa parecían estar abiertas. La casa estaba llena de pasos suaves y rápidos y órdenes. La puerta de paño verde que conducía a la zona de la cocina se abrió y se cerró con un ruido sordo. Después, se escuchó un sonido largo, risueño y absurdo. Era el pesado piano que se movía sobre sus ruedas rígidas. ¡Pero el aire! Si te fijaras, ¿el aire siempre fue así? Pequeñas brisas débiles jugaban a perseguirse, entrando por lo alto de las ventanas y saliendo por las puertas. Además, había dos puntos diminutos de sol, uno en el tintero, otro en un marco de fotografía plateado, y jugaban también. Queridos pequeños puntos. Especialmente el de la tapa del tintero. Era muy tierno. Una pequeña y cálida estrella plateada. Laura podría haberlo besado.
Sonó el timbre de la puerta principal y se escuchó el susurro de la falda estampada de Sadie en las escaleras. Una voz de hombre murmuró; Sadie respondió, con indiferencia: —Estoy segura de que no lo sé. Espera. Le preguntaré a la señora Sheridan.
—¿Qué pasa, Sadie? —Laura salió al pasillo.
—Es el florista, señorita Laura.
Era él, en efecto. Allí, justo al otro lado de la puerta, había una bandeja ancha y poco profunda llena de macetas con lirios rosados. Ningún otro tipo de flor. Nada más que lirios: lirios canna, flores rosadas y grandes, muy abiertas, radiantes, casi vivas de una manera aterradora, sobre sus brillantes tallos carmesí.
—¡Oh, Sadie! —dijo Laura, y el sonido fue como un pequeño gemido. Se agachó como para calentarse con aquel resplandor de azucenas; las sentía en sus dedos, en sus labios, creciendo en su pecho.
—Debe ser un error, —dijo, su voz, débil. —Nunca nadie había pedido tantos. Sadie, ve a buscar a mamá.
Sin embargo, en ese momento la señora Sheridan se unió a ellos.
—Está bien, —dijo con calma. —Sí, yo los pedí. ¿No son encantadores? —Presionó el brazo de Laura. —Ayer pasé por la tienda y los vi en el escaparate. De repente pensé “por una vez en mi vida tendré suficientes lirios de canna. La fiesta en el jardín será una buena excusa".
—Pero pensé que habías dicho que no tenías intención de interferir, —dijo Laura. Sadie se había ido. El hombre de la floristería todavía estaba afuera, junto a su camioneta. Rodeó el cuello de su madre con el brazo y le mordió la oreja suavemente.
—Mi querida niña, no te gustaría una madre sensata, ¿verdad? No hagas eso. Aquí está el hombre.
Llevaba todavía más lirios, otra bandeja entera.
—Póngalos todos juntos, justo dentro de la puerta, a ambos lados de la entrada, por favor. —dijo la señora Sheridan. —¿No estás de acuerdo, Laura?
—Oh, sí, Madre.
En el salón, Meg, José y el buen Hans por fin lograron mover el piano.
Katherine Mansfield / Wellington, Nueva Zelanda 1888 - Fontainebleau, Francia 1923. Escritora neozelandesa, considerada una figura importante en el modernismo literario. Dentro de sus obras más representativas se encuentran En un balneario alemán (1911), Felicidad y otros cuentos (1920) y Fiesta en el Jardín y otros cuentos (1921). Fallece a la corta edad de 35 años a causa de tuberculosis.
Vanessa Carmona / Tabasco, México 1997. Licenciada en Enseñanza del Idioma Ingles y Traductora en formación.
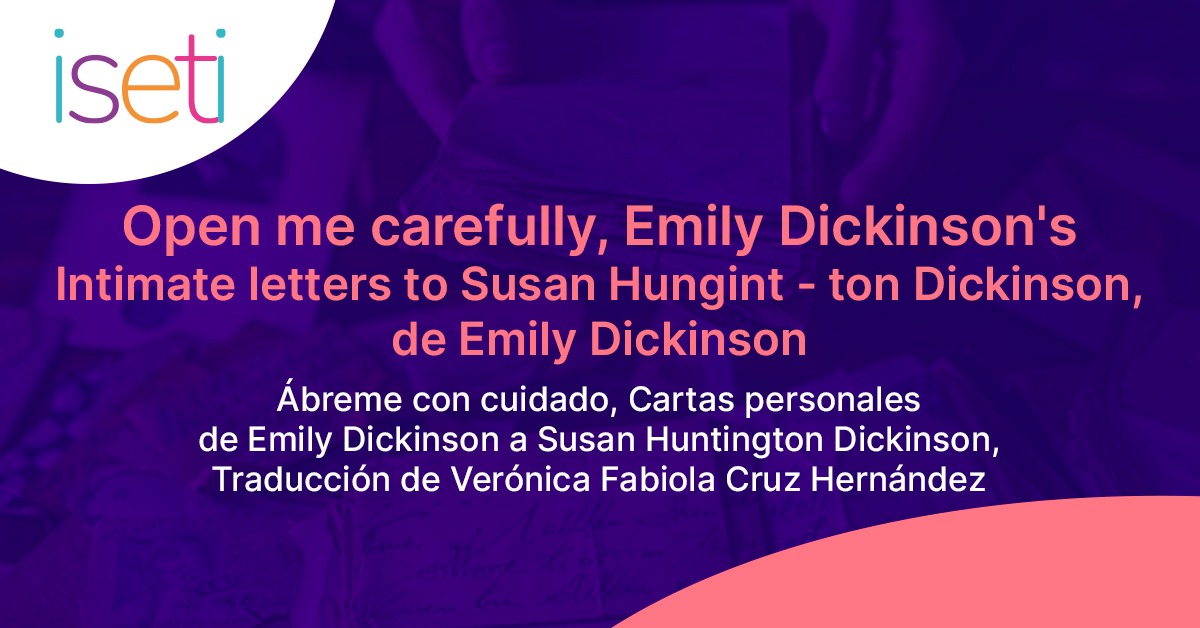
Nota de la traductora
Elegí esta carta de Emily Dickinson desde que estaba terminando mis estudios de licenciatura, primero desde un análisis de crítica de traducción, en el que me encontré dos traducciones muy distintas, hechas con mucho tiempo de distancia y por dos personas completamente diferentes, y ninguna me gustó por las decisiones que tomaron de omitir y censurar ciertos fragmentos de la carta. En esta ocasión presento mi versión con menos censura y mucha menos omisión, procurando mantener la esencia y pasión con la que Emily siempre escribió. Sin embargo, la desventaja de la traducción siempre será esa, la pérdida, pues intentar replicar el estilo y emoción de escritura de la autora en español es un intento ambicioso pero con toda la intención de que las palabras y sentimientos de Dickinson se entiendan en mi lengua materna, siendo el mayor reto de este trabajo, en el que seguramente fallé en muchas partes de la carta.
Ábreme con cuidado, Cartas personales de Emily Dickinson a Susan Huntington Dickinson
De Emily Dickinson
Traducción de Verónica Fabiola Cruz Hernández
Domingo por la mañana
Gracias a los copitos de nieve, porque eligieron caer hoy y no cualquier vano día de la semana, cuando el mundo y las preocupaciones del mundo se esfuerzan tanto en alejarme de mi lejana amiga – y es también gracias a ti, querida Susie, que nunca te cansas de mí, o nunca me lo dices, y cuando el mundo es frío, y la tormenta suspira tan lastimosamente, ¡me hallo segura en un dulce refugio, uno cubierto de la tormenta! Las campanas suenan, Susie, al norte, y al este, y al sur, y la campana de tu pueblo, y las personas que aman a Dios, esperan por congregarse; no vayas Susie, no a su reunión, mejor ven conmigo esta mañana a la iglesia de nuestros corazones, donde las campanas siempre están sonando, y el predicador cuyo nombre es Amor – ¡habrá de interceder por nosotras!
Todos irán menos yo, a la iglesia de siempre, a escuchar el típico sermón; la inclemencia de la tormenta que me retiene amablemente; y conforme me siento aquí Susie, sola con los vientos y contigo – tengo la vieja reinante sensación más ahora que antes, por lo que sé ni si quiera el hombre más hábil invadirá esta soledad, este dulce Sabbath nuestro. Y gracias por mi querida carta, que recibí el sábado en la noche, cuando todo el mundo estaba inmóvil; gracias por el amor que me entregó, y por sus pensamientos dorados, y los sentimientos como gemas, que ¡yo estaba segura que las reuniría en una sola canasta de perlas! Me lamento esta mañana, Susie, que no tengo ni un dulce atardecer para adornar una página para ti, ni una bahía tan azul – ni siquiera una pequeña habitación mirando al cielo, como lo es la tuya, para darme reflexiones del firmamento, el cual yo te daría. ¡Tú sabes cuánto te escribo, abajo, abajo, en lo terrenal – aquí sin atardecer, sin estrellas; ni siquiera un rayo de crepúsculo el cual pueda poetizar – y enviarte! Sin embargo Susie, habrá romance en la carta que llegue hasta ti – piensa en las colinas y en los valles, en los ríos que atravesará, y los choferes que la llevarán presurosos hacia ti, ¿y no hará todo esto un poema como nunca se ha escrito? Pienso en ti querida Susie, ahora, no sé cómo ni porqué, pero más entrañablemente con cada día que pasa, y el dulce mes prometido se dibuja más y más cercano, y veo julio tan diferente de lo que solía verlo – antes me parecía árido y seco – y difícilmente podía amarlo por su calor y polvo; pero ahora Susie, es el mejor mes del año; evito las violetas – y el rocío, y la Rosa prematura y los Petirrojos; los cambiaría todos por ese molesto y caluroso mediodía cuando puedo contar las horas y los minutos antes de tu llegada – Oh Susie, con frecuencia pienso que intentaré decirte cuán querida eres para mí, y cómo cuido de ti, pero las palabras no saldrían, pero las lágrimas si y me siento decepcionada – aun así querida, tú lo sabes todo – entonces ¿por qué deseo tanto decírtelo? No lo sé; cuando pienso en aquello que amo, la razón me abandona, y a veces me temo que tenga que hacer un hospital para los dementes sin esperanza, y encadenarme ahí algunas veces, así no lastimarte.
Siempre que el sol brille, y siempre que caiga la tormenta, y siempre, siempre, Susie, te recordamos, ¡y qué otras cosas además de recordarte; no debo decírtelo pues ya lo sabes!
De no ser por la querida Mattie, no sé qué haríamos, pero ella te ama tanto, y nunca se cansa de hablar de ti, todos juntos hablamos una y otra y otra vez – y nos hace resignarnos más, y lamentar por ti en soledad.
Fue apenas ayer que visité a la querida Mattie, intentando con todas mis fuerzas quedarme un poco más, apenas un poquito, por los muchos mandados que tenía que hacer, y tú me creerás, Susie, que estuve ahí por una hora – y una hora, y media hora más, y no se suponía que fueran tantos minutos – y qué te imaginas que hablábamos, todas esas horas – qué darías por saberlo – déjame percibir tu dulce rostro brevemente, querida Susie, y te lo diré todo – no hablamos de políticos, no hablamos de reyes – pero el tiempo estuvo lleno de eso, y cuando el cerrojo se levantó y la puerta de roble se cerró, porqué, Susie, me di cuenta como nunca antes, cuánto de lo que apreciaba puede estar contenido en una pequeña cabaña. Es dulce – y como un hogar, el de Mattie, pero también es triste – y poco viene a mi memoria y ella dibuja – y dibuja – y dibuja – y lo más extraño de todo, su lienzo nunca está completo, y la encuentro aquí donde la dejé, cada vez que voy – y a quién está pintando – Ah, Susie, “anda tú a saber” – pero no es el Sr. Cutler, tampoco Daniel Boon, y no debería decirte más – Susie, qué dirías si te cuento que Henry Root vendrá a verme, alguna tarde de esta semana, y he prometido leerle algunos fragmentos de tus cartas; ahora no te importará, querida Susie, ya que desea tanto escuchar de ti, y no le leeré nada que sé que tú no quisieras – sólo algunas partes, que le gustarán – últimamente lo he visto varias veces, y lo admiro, Susie, porque habla de ti tan seguido y de forma hermosa; y sé que te es tán fiel, cuando estas lejos – Hablamos más de ti, querida Susie, más que de cualquier otra cosa – él me dice lo maravillosa que eres, y yo le digo lo honesta que eres, y sus grandes ojos brillan, y se ve tan deleitado – sé que no te importaría, Susie, si supieras cuanta alegría provocó – cuando el otro día le conté de todas las cartas que me envías, se puso nostálgico, y yo sabía que diría, si estuviera lo suficientemente familiarizado – así que contesté la pregunta que su corazón anhelaba hacer, y alguna grata tarde, antes de que esta semana termine, recuerdes tu hogar y Amherst, sepas entonces, Querida – que ellos te recuerdan, y que “dos o tres” se reúnen en tu nombre, amándote, y hablando de ti – ¿y tú estarás ahí en medio de ellos? Entonces he encontrado un hermoso, nuevo, amigo, y le he contado sobre la querida Susie, y le prometí que lo dejaría conocerte tan pronto tu hayas regresado. Querida Susie, en todas tus cartas hay cosas dulces y muchas sobre las que podría hablar, pero el tiempo dice que no – aun así no creas que las olvido – Oh no – están a salvo en el pequeño pecho que no cuenta los secretos – ni la polilla, ni el óxido los pueden encontrar – pero cuando soñamos sobre – llegadas, entonces Susie, deberé traerlos, y nosotras pasaremos horas platicando y platicando sobre ellos – esos preciosos pensamientos de amigas – cuánto los amé, y cuánto los amo ahora – nadie excepto la misma Susie es la mitad de querida. Susie, aun no te pregunto si estás bien y feliz – y no puedo pensar porqué, excepto que hay algo permanente en aquellos que amamos profundamente, vida inmortal y vigor; porqué pareciera que cualquier enfermedad, o daño, huiría, no se atrevería a hacerles algún mal, y Susie, mientras seas vista por mí, clasificándote con los ángeles, y tú sabes que la Biblia nos dice – “no hay enfermedad aquí”. Pero, querida Susie, ¿estás bien, en paz, porque no quiero hacerte llorar afirmando que estás feliz? No veas la mancha, Susie. ¡Es por que desobedecí el Sabbath!
Bocabajo en la primera página
Susie, que debo hacer – no hay suficiente espacio; ni la mitad de espacio, para sostener lo que iba a decir. Le dirías al hombre que hace hojas de papel que, ¡No le tengo el más mínimo respeto!
En el margen de la primera página
Y cuando habré de recibir una carta – cuando es conveniente, Susie, no cuando estoy cansada y débil – ¡jamás!
En el margen de la segunda página
Emeline se recupera muy lento; pobre Henry; supongo que piensa que el rumbo del verdadero amor no avanza muy lento –
En el margen de la tercera página
Te mandan mucho amor Madre y Vinnie, y luego están los otros que no se atreven a mandar –
En el margen de la cuarta página
¿Quién te ama tanto, quién te ama mejor, y piensa en ti cuando los demás descansan? Pues Emilie –
alrededor de febrero de 1852
Bibliografía
Emily Dickinson, “Open Me Carefully, Emily Dickinson’s Intimate Letters to Susan Huntington Dickinson”, 1998, Ashfiel, Massachusetts, Edited by Ellen Luise Hart and Martha Nell Smith, Paris Press, texto epistolar.
Emily Elizabeth Dickinson / Amherst, Massachusetts, Estados Unidos, 1830-Amherst, Massachusetts, Estados Unidos, 1886. Poeta norteamericana, considerada uno de los pilares de la literatura estadounidense moderna. Autora de poco más de 1789 poemas, los cuales se han compilado en distintos tomos, algunos titulados con su nombre o bajo las líneas de algunos poemas como son Esperanza es la cosa con plumas, Porque no pude detenerme ante la muerte y Yo soy nadie, ¿quién eres tú?, entre otros. Desafortunadamente, no logró ver el éxito de su trabajo ya que su padre le impedía publicar poemas bajo su nombre, ya que consideraba un deshonor que una mujer de la familia escribiera y publicara. Fueron su hermana, cuñada y sobrinas las que se encargaron, después de su muerte, de publicar los poemas y las cartas encontradas en su habitación.
Verónica Fabiola Cruz Hernández / Cuidad de México, México, 1996. Profesora de inglés y traductora. Apasionada por las letras en revistas, diarios, canciones y libros desde muy pequeña, estudió Lenguas Modernas en inglés buscando seguir alimentando esa pasión por la literatura. Aprendió inglés con la ayuda de malas traducciones de canciones y de sus maestros, y encontró una pasión más en la enseñanza del idioma. Busca comenzar su camino en la traducción literaria a través de su poeta favorita, Emily Dickinson, entendiendo primero sus cartas más íntimas hasta sus poemas más bizarros y complejos.

Nota de la traductora
Elegí traducir el capítulo 14 de Crying in H Mart porque quería trabajar específicamente la parte en la que dice “I’ve never met anyone like you”. Como Michelle y Chongmi, mi mamá y yo tuvimos una relación muy difícil durante mi adolescencia y como hasta los 24 años, pero de alguna forma hemos aprendido a encontrarnos y a vernos más allá de las expectativas de la otra (no una vez, muchas veces, y seguro tendremos que seguir aprendiendo a hacerlo). En ese sentido, quisiera que en esto se viera un pequeñísimo homenaje a ella.
Una cosa muy significativa, en mi opinión: a lo largo de esta tarea, me encontré con nombres de verduras y comidas que no sabía bien cómo traducir, en buena parte porque yo no soy ninguna experta en la cocina. Para resolverlo, gugleaba, por ejemplo, una imagen de “scallions” y se la enseñaba a mi mamá, ella sí una excelente cocinera y aficionada a comprar libros y ver videos de recetas en youtube o inventar sus propias recetas. “¿Cómo le dices tú a esto?”, le preguntaba. “Chalotes”, “cebollín”, “mmm… parece camote o chilacayote”, me respondía. Me gusta pensar que, en cierto sentido, yo también he conocido a mi mamá y he integrado su herencia en mi vida a través de la comida y de los platillos que me ha enseñado a hacer. Y me gusta pensar también que de la misma forma la integré a esta traducción.
Algunas notas para contextualizar a lxs lectores:
Michelle Zauner escribe y es vocalista de la banda Japanese Breakfast. Es hija de Joel Zauner [estadounidense] y Chongmi [coreana, fallecida en 2014 a causa del cáncer de páncreas]. Julia era la perrita de su familia. Michelle fue criada en Estados Unidos y habla poco coreano. H Mart es una tienda especializada en productos coreanos y asiáticos. Crying in H Mart es un ensayo sobre la relación de Michelle con su madre y su herencia coreana, en las que la comida juega un papel clave, y su experiencia acompañándola durante su enfermedad. Nami es hermana de Chongmi, Seong Young es su hijo, ambos son coreanos. Ambas tenían otra hermana, Eunmi, que murió debido a la misma enfermedad que Chongmi.
Estoy llorando en el H Mart, fragmento del capítulo 14 “Lovely” (“Amada”)
De Michelle Zauner
Traducción de Citlalli A. G. Espinoza
Después del funeral, invité a Corey y a Nicole a cenar con mi familia a un restaurante francés de cuyos precios se quejaba mucho mi papá. Pedí lo más caro del menú: un círculo perfecto de solomillo de res sellado, que brillaba en jugo de tuétano sobre una cama de puré de papa alcachofa. Corté rebanada tras rebanada de aquella carne salada, devorándola con cucharadas repletas del cremoso puré. Era como si no hubiera probado alimento en años.
Mientras mi papá pagaba la cuenta, me quedé quieta en mi silla, llena de comida y vino, y por fin dejé que mis emociones me arrastraran. Me había aguantado tanto. Me había privado de comer y de pensar. Había intentado permanecer estoica. Había intentado disimular mis lágrimas ante mi familia y finalmente dejaba que fluyeran. Podía notar que todos en el restaurante me estaban viendo temblar y sollozar, pero no me importó. Se sentía tan bien desahogarse.
Nos levantamos para salir e irnos a casa, y sentí cómo mis piernas cedían bajo mi peso. Me dejé caer en los brazos de mis dos mejores amigos, que se apresuraron a sostenerme. Lloré todo el camino, lloré unas lágrimas enormes, ridículamente gordas, y luego lloré otras, pequeñas y abrasadoras, a solas en mi cuarto, hasta que me quedé dormida.
Cuando desperté, muy temprano, sentía como si mi cara hubiera absorbido la mitad de una alberca. Mis ojos estaban hinchados. Me sentía agotada pero inquieta. Recordé que Nami y Seong Young seguían dormidos en el cuarto de invitados, a dos puertas de distancia. Sentí envidia de que estuvieran juntos, unidos el uno al otro, mientras que yo y mi padre no lográbamos entendernos. Quise hacer algo para ellos, algo que los hiciera sentir tan cómodos como lo hubiera hecho mi mamá. Ahora yo era la mujer de la casa.
Me devané los sesos pensando en qué podía hacerles de desayunar y se me ocurrió preparar doenjang jjigae, el mejor plato coreano que puedes preparar si quieres dar consuelo a alguien. Mi mamá acostumbraba servirlo cuando comíamos algo coreano, era un guiso abundante con muchas verduras y tofu. Yo nunca lo había preparado, pero sabía cuáles eran sus ingredientes base y cómo tenía que saber al final. Sin pararme aún de la cama, me puse de lado y googleé cómo hacer sopa de soya fermentada.
El primer resultado era la página de una tal Maangchi. En la parte de arriba había un reproductor de YouTube, y abajo venía la receta. El video estaba muy movido y pixeleado. Salía una mujer coreana como de la edad de mi mamá parada enfrente del fregadero de una cocina débilmente iluminada. Tenía puesta una blusa sin mangas verde con un adorno de lentejuelas alrededor del cuello, su cabello en una colita floja y sujeta con un pañuelo naranja con amarillo que dejaba ver unos aretes largos que pendían de sus orejas. “Es un alimento cotidiano en Corea. Se sirve con otros acompañamientos y arroz”, explicaba ante la cámara. Su acento me reconfortó; sus palabras me tranquilizaban. Mi intuición no me había fallado.
Revisé la lista de ingredientes. Una papa mediana, una taza de calabacita picada, cinco dientes de ajo, un chile verde, siete anchoas secas sin cabeza ni tripas, dos tazas y media de agua, un tallo de cebollín, tofu, cinco cucharadas de pasta de soya fermentada, cuatro camarones grandes. Nada muy complicado.
Me lavé y fui al cuarto de lavado para revisar el refri de kimchi de mi mamá, un electrodoméstico diseñado específicamente para conservar alimentos fermentados a la temperatura ideal.
Supuestamente, simulaba la temperatura del suelo durante el invierno en Corea; donde las mujeres enterraban sus vasijas de barro para conservar el kimchi hasta la primavera. Adentro ya había un bote muy grande de pasta de soya. Los demás ingredientes los podía comprar en el Sunrise Market.
Me puse unas sandalias de mi mamá y una chamarra ligera, y salí rumbo al pueblo. Llegué justo cuando estaban abriendo. Compré las verduras necesarias y un paquete de tofu firme. Decidí no llevar mariscos y en su lugar agarré un poco de costilla, pues me acordé de que mi mamá usaba res para esta receta.
Puse el ttukbaegi directo sobre el quemador a fuego medio, calenté poquito aceite y le agregué las verduras y la carne. Añadí una cucharada de pasta doenjang y gochugaru, y luego le eché agua.
Cada pocos minutos revisaba el caldo e iba añadiendo más pasta y aceite de sésamo hasta acercarme lo más posible al sabor que recordaba que tenía el guiso de mi mamá. Cuando quedé satisfecha, calenté cuadritos de tofu durante un minuto, los añadí, y le di el toque final con cebollín finamente picado. En unos platitos de cerámica, puse un poquito de banchan que hallé en el refri de kimchi, junto con baechu kimchi rebanado, soya negra cocida y unos brotes crujientes de soya marinados en aceite de sésamo, ajo y chalotes. Puse cucharas y palillos en la mesa y abrí paquetitos de algas, invocando a mi madre y sus movimientos mientras me afanaba de un lado a otro de la cocina, en el mismo lugar donde la vi preparar tantas de mis comidas favoritas.
A las diez despertaron Seong Young y Nami, y mientras bajaban las escaleras, les serví un esponjoso arroz blanco en tazones. Los escolté hasta la mesa y puse el jjigae en un plato caliente frente a ellos.
—¿Tú hiciste esto? —, preguntó Nami, incrédula—. No estoy segura de que sepa bueno —dije. Me senté a su lado y los vi echar el caldo sobre su arroz y romper el tofu con los bordes de sus cucharas, les salían jirones de vapor de la boca. Me sentí útil por un momento, feliz de que luego de todos los años que me habían cuidado, yo pudiera hacer esto chiquito por ellos.
Al atardecer, mi papá llevó a Seong Young y a Nami al aeropuerto. Sola en la cocina, escuché que tocaban la puerta, pero cuando abrí no había nadie. Sobre el tapete de entrada estaba una bolsita de papel. Adentro, envuelta en tela, venía una tetera de cerámica de jade coloreado, con un par de grullas pintadas al vuelo. Lo reconocí apenas, era algo que le habían regalado a mi mamá y que guardaba hasta arriba del gabinete de cristal, sin usar. También venía una carta, escrita en inglés e impresa en dos hojas. Volví a meter la tetera en la bolsa y entré, me senté en la isla de la cocina y me puse a leer.
Para mi querida amiga y alumna Chongmi.
Todavía escucho tu risa alrededor cuando estoy pintando en mi estudio. Un día llegaste para nuestra primera clase de arte, con un vestido muy lindo y unos elegantes lentes oscuros. Me dije a mí misma “Ay, esta señora rica va a venir a clases dos meses cuando mucho”. Sin embargo, me sorprendiste y no faltaste ni una vez en todo el año. Me daba cuenta de que no sólo estabas comprometida con la pintura, sino que era algo que disfrutabas.
Nos la pasábamos increíble, tú, otras dos señoras y yo. Era más un club de la mediana edad que una clase de arte. Teníamos muchas cosas en común porque éramos de la misma generación. Solíamos tomar café con un pan que siempre nos llevabas. Nos reíamos de las anécdotas graciosas que todas contábamos.
Sí fue durante un año, hasta que un día llamaste para avisar que ibas a faltar. Dijiste que era algo del estómago, nada grave. “Que descanses, hermana”, te dije.
Sigo sin poder creer que ésa fue la última vez que agarraste un pincel para pintar. Recé por ti y guardé tu tetera coreana, que habías empezado a dibujar justo antes de enfermarte.
Empecé a creer que un milagro era posible. Pude haberte devuelto tu tetera justo después de que dejaste de venir, pero pensé que si me la quedaba, te ibas a recuperar y a volver a ser la mujer alegre de siempre.
Un día supe que ya no podía seguir aferrándome a ella. Sé que ya no sufres y que estás en paz en el cielo. Cuando estoy en mi estudio te imagino, radiante y risueña, camino a clase. Pero luego veo que no estás sentada en tu lugar favorito, pintando.
Chongmi, eres una mujer hermosa, amable y buena, y te adoro.
Tu amiga Yunie.
Noviembre 2014.
¿Por qué no se esperó a que le abriera? Era claro que la profesora de arte de mi mamá sabía que estaba muerta, sin embargo, la carta estaba dirigida a ella. Y si era para mi mamá, me pregunté, ¿por qué no estaba en coreano? ¿La tradujo específicamente para mí? Una parte de mí sentía, o tal vez esperaba, que tras su muerte, yo hubiera absorbido a mi mamá de alguna manera, que ella fuera parte de mí ahora. Me pregunté si su maestra sentía lo mismo, que hablarme a mí era la forma más parecida que tenía a ser escuchada.
Hurgué en la bolsa en la que mi mamá guardaba sus materiales de pintura, una bolsa de lona de agarradera negra con dibujitos de la Torre Eiffel. Me encontré sus cuadernos de bocetos. En la segunda página había un boceto a lápiz de Julia. Aquél en el que la perra parecía una salchicha con cara. Recordé cuando me mandó una foto del boceto, poco después de empezar a ir a clases, y lo orgullosa que me había sentido de que intentara algo nuevo, a pesar de lo poco que se parecía su boceto a la verdadera Julia.
Conforme avanzaban las páginas, iba notando su progreso. El cuaderno más pequeño estaba lleno de dibujos a lápiz de varios objetos de la casa, artefactos que eran parte de su mundo. Una piña de pino tirada en el suelo. Un zueco de madera en miniatura que Eunmi le envió como recuerdo cuando trabajaba para KLM en Países Bajos. Una copa de cuello corto con unas margaritas en relieve, en la que solía tomar vino blanco. Bailarinas de porcelana —una, en quinta posición; otra, en tercera—, dibujadas como si yo nunca las hubiera roto por accidente. Una de sus teteras Mary Engelbreit que incluso sin colorear yo reconocí como la primera que tuvo, con su base amarilla y su tapa de cachemira morada que conjuraban en lápiz al instante el diseño que conocía tan bien. En las últimas páginas había tres huevos perfectamente sombreados. Recuerdo que hablamos sobre ellos por teléfono, años antes de que comenzara la pesadilla, cuando su principal preocupación era dominar la curvatura de esos huevos.
En un cuaderno de mayor tamaño, su obra se volvía más impresionante, pues había empezado a usar acuarelas. Su uso del color era vivo y hermoso. Siempre fue buena para hacer que las cosas fueran bonitas. Su objeto de estudio pasó de cosas de la casa a temas más tradicionales, como flores y fruta. Empezó a fechar y firmar sus trabajos, e iba experimentando con diferentes firmas, como si cada una fuera su propio nom de plume. Una serie de tres dibujos de unos panes y limones a carboncillo, de mayo y junio de 2013, estaba firmado sólo con su primer nombre, Chongmi. En agosto de 2013, en una pintura de tres peras verdes regadas junto a una vasija de crisantemos color coral, firmó sólo como Chong. En febrero de 2014, dibujó unos plátanos a lápiz y los firmó con su nombre en coreano, pero agregó una Z al final. En marzo de 2014, dos meses antes de saber que tenía cáncer, pintó con acuarelas un pimiento verde entero junto a medio pimiento naranja y firmó como Chong Z con pluma azul.
Aunque yo sabía que mi madre había ido a clases de arte el año anterior e incluso me había mandado fotos de algunos bocetos, nunca había visto su trabajo en conjunto. La variación en sus firmas revelaba un adorable espíritu amateur. Ahora que ya no estaba, me aproximaba a ella como si fuera una extraña, rebuscaba entre sus cosas intentando redescubrirla, intentaba traerla de vuelta a la vida como fuera posible. Hundida en mi luto, me desesperaba por encontrar señales hasta en las cosas más insignificantes.
Me reconfortaba tener su obra en mis manos para poder verla tal cual era antes del dolor y el sufrimiento, relajada con un pincel en la mano y rodeada de sus amigas. Me pregunté si hacer arte había sido algo terapéutico para ella, si la ayudó a sortear la angustia existencial que le sobrevino tras la muerte de Eunmi. Me pregunté si el surgimiento tardío de su interés creativo había arrojado alguna luz sobre mis propios impulsos artísticos. Si desde al principio, mi creatividad la había heredado de ella. Si en otra vida, en otras circunstancias, ella también hubiera sido artista.
—¿No crees que es bonito que ahora sí nos guste platicar la una con la otra? —le pregunté una vez que estaba de visita en casa, cuando iba a la universidad y ya la mayor parte del daño infligido durante mi adolescencia se había disipado.
—Sí—respondió—. ¿Sabes de qué me di cuenta? Nunca había conocido a alguien como tú—. Nunca había conocido a alguien como tú, como si yo fuera una extraña de otra ciudad o una invitada excéntrica que había ido a acompañar a una amistad en común a alguna reunión. Era raro escucharlo en voz de la mujer que me había dado a luz y me había criado, con quien había compartido casa durante 18 años, alguien que era mitad yo. A mi mamá le costó trabajo comprenderme tanto como a mí me costó comprenderla a ella. Estábamos en los lados opuestos de una frontera (generacional, cultural, lingüística) y habíamos vagado sin rumbo ni punto de referencia, cada una incomprensible ante las expectativas de la otra, hasta los últimos años, en los que habíamos empezado a descifrar el misterio, a labrar el espacio físico en el que podíamos albergar a la otra, a apreciar nuestras diferencias, a agarrarnos de nuestras similitudes. Y luego, los que debían haber sido nuestros mejores años para entendernos, fueron interrumpidos abruptamente, y me quedé sola, descifrando los secretos de aquello que se hereda sin ninguna guía.
Traducción hecha a partir de: Zauner, M. Crying in H Mart: a memoir (2021). [Epub], Alfred A. Knopf.
Michelle Chongmi Zauner / 1989. Es escritora y música. Es vocalista de la banda Japanese Breakfast.
Citlalli A. G. Espinoza / Guadalajara, Jalisco, 1992.

Nota de la traductora
Como parte de mis prácticas profesionales me tocó trabajar con una autora local. Dada mi carrera, acordamos que trabajaría haciendo el borrador de traducción al inglés de uno de sus libros. Fábulas cósicas es un libro repleto de fantasías y reflexiones. Aquí presento “La marioneta”, mi favorito.
The Marionette
De Andrea Álvarez Sánchez
Traducción al inglés de Yukari Gómez
I
I was a marionette, a lifeless doll until I grew tired of being manipulated and controlled. I come from a long line of puppets. My ancestors have been marionettes for generations. In the evenings, my family would gather and share stories of the family’s past, our origins, dating back to prehistoric times, when humans wanted to represent gods and goddesses using clay figurines. They spoke of the joyful times when marionettes were manipulated to act out epic dramas and how amusing it was. There were tales about how our relatives in the XII century were portrayed in the engravings of Abbot Herrar von Landsberg. It was said that during chapter XXVI of the second part of Don Quixote, Cervantes referred to a marionettist. Puppet dramas were performed by Goethe, Shakespeare, and Lord Byron, and Franz Joseph Haydn composed music for theatrical plays for marionettes.
I swelled with pride in belonging to such a lineage of marionettes, such a great family tradition. It was a type of pedigree.
Initially, being a marionette was entertaining. This profession was something that should never be questioned by me. I thought it was wonderful to participate in plays: the Marionettist controlled every string of ours, made us speak his words on stage. The audience laughed, cried, gasped, trembled, exclaimed, asked, shouted, applauded. I learnt by heart my roles, lines, and every movement of each play. I knew perfectly well the rules: you may not step on anyone else’s strings, nor your own; always answer “yes, sir” to the Marionettist after every cue; never overlap anyone else’s dialogue, always be ready ten minutes before showtime; bring the proper costume for every scene, and many other things that a professional marionette must know.
Apart from the work on stage, the atmosphere was joyful. We were always reunited and travelled in caravans to different countries, cities, villages, theaters. Everything was very pleasant, we were fed with premium sawdust, we had everything we needed, it was a prosperous world.
I was a top-quality marionette. Since I was beautifully crafted, I always had leading roles. I was the star of the show. My blonde curly French worsted hair, my carmine red lips and my camel hair eyelashes seduced everyone on stage. Despite all the above, deep down inside me, something was missing. I had a sense of unfulfillment. I never spoke of this to the other marionettes. It was a silent, deep-seated feeling that even I couldn’t decipher.
Time went by and the spectacular world of shows and plays became a daily occurrence. The flickering lights of the traveling circus, the endless rows of spectators at the ticket stand, rubbing shoulders with the famous, painting my face with vivid hues; all those things that once set my heart racing no longer stirred my soul with such fervor. Exhaustion and disillusionment had replaced the excitement I once felt.
Then I could see mistakes where others didn’t: the costumes were old, the make-up hurt the face, the lights were too hot, the main marionettes thought they were better than they actually were, because, after all, we, the marionettes, know that the one pulling the strings was our owner, the Marionettist, but since we are applauded, we tend to believe that the talent is our own, but that is not true, we are mere marionettes on a string.
The scripts were the worst part, because all the Marionettist’s scripts were very similar, their themes and characters talked about the same thing, they were stories that did not tell anything new, they all seemed boring to me.
Every night, before falling asleep, I would imagine new stories. My greatest desire was to write, but how could I do it when I was nothing more than a marionette, without will, without freedom?
II
My favorite moment of the day was when I was alone in my box, before sleeping, in silence. I could imagine myself without strings, singing with my own voice, speaking with my own words, writing new scripts. I knew very well that this was something forbidden and wrong, that I shouldn’t talk about it out loud. Until one day, I could no longer resist and told my parents and my sister.
My father exclaimed sternly:
“A marionette must never write any stories!”
“How could such a thing ever occur to you? That’s the Marionettist’s business!” reaffirmed my frightened sister.
“We’ve always been marionettes; you must obey the Marionettist without hesitation!” my mother added.
I couldn’t hold it anymore, I needed to do something; I needed to escape, I needed to break free from the chains that were holding me back to this theater, to the rest of marionettes, to the Marionettist and his boring scripts.
I started exercising my legs and arms. Every day, in the morning, I did my exercises. My friends and family made fun of me:
“You look so ridiculous moving by yourself, without strings!”
“I think you’re mad as a hatter!”
“And what is all that for when we have the Marionettist to pull our strings?”
One early morning, while the others were still asleep, I got up and cut my strings with a pair of scissors that I took out of the sewing box. I walked towards the exit of the theater, and without looking back, I continued walking down the road.
I felt lost, frightened, but I kept on going, I couldn’t go back.
One rainy afternoon I took refuge in a box. I was tired, I felt I couldn’t take it anymore. I began to cry. Did I do the right thing? I was alone, scared, I was on a dead end.
Suddenly, a shadow appeared and left me paralyzed, I thought my time had come. Was it the ancient spirit of a Marionettist enraged by my betrayal? What if it was the ghost of the famous Maurice, son of Baroness Duvant, who came to take me to his castle in France, with his puppet collection? He would sew strings back on my shoulders and heels... Or if it was the ghost of the fearsome dentist Laurent Mourguet from the 18th century, who would take me to be part of his French Guignol theater? He’ll turn me into a hand puppet, he’ll gut me, and I’d have to spend the rest of my life distracting his patients from their pain in his clinic. It would be the punishment for my rebellion... Unexpectedly, a bird flew into the box; so as not to attract attention, I played dead. The bird pecked me, and I thought it would eat me; but at the first peck I screamed, and the bird got scared and took a little step backwards. I saw it, it was yellow, gorgeous. “I won’t hurt you”, said the bird.
We talked. I shared all my history and I managed to touch it, because it offered to help me. The bird took me to a dump where there were many forgotten things, all thought to be useless. I talked to each one of them, trying to convince them that they could still be useful. Some of them agreed to join my project: a broken pencil, a used plastic bottle, a rusty spring, an unlocked padlock, an old door handle and a broken camera. The hardest part was to make them believe in themselves, they thought they were garbage and were just waiting to be destroyed. When I told them my experience, they remained meditating; and the moment they started to appreciate themselves was marvelous. They broke the chains that held them back and gained self-will. Little by little we formed a group.
III
Inspiration came to me, and I started to write. Nevertheless, my soul felt incomplete. I felt melancholy when I thought about my parents and the Marionettist. Despite everything, I loved them. I loved them but I hated them. I loved them and wished never to see them again. I loved them, yet I couldn’t find a place for them in my heart. So I wrote a scene where, before leaving home, the protagonist says to her parents as she bows to them: “Look upon me favorably if I do things differently. I thank you for the life and love you gave me, but now I must go on my own way, even if it breaks your heart”. My heart felt at peace when I wrote this in the play’s script.
I taught everyone acting. We built a theater out of a giant box. We sewed their costumes together, we searched through the waste for scenery elements, the dumpster offered abundance; it was incredible. We rehearsed the play many times until the day of the performance arrived. Everyone in the dumpster heard about it by word of mouth, an endless line was formed to see the play; it was a success, and I finally got to see the results of my creation. The strings were left behind, like heavy chains and I could start a new life.
This is how this theater began. But it hasn’t been easy, as many lack initiative, and are unwilling to exert themselves or take on responsibilities. Letting others pull their strings is the easier route, so they will never be to blame and will always remain victims. Freedom is not a right for all, and not everyone can rise to claim it.
Andrea Álvarez Sánchez / Ciudad de México, 1982 – Morelos, México, 2023. Escritora, cineasta y psicoterapeuta humanista. Formada en cinematografía, trabajó en numerosas facetas del cine, desde guionista hasta directora. Además de ser autora de diversos textos literarios y ensayos entre los que se encuentran Fábulas cósicas y El cuernito, recibiendo premios por su trayectoria en cine y literatura. También se interesó por el arte del performance con su personaje Madame Andreyeva, y el arte de exvotos contemporáneos que refleja su versatilidad y compromiso con la cultura mexicana.
Yukari Gómez / Morelos, México, 2003. Estudiante de idiomas en UNINTER, con enfoque en la traducción. Realicé mis prácticas profesionales con Andrea Álvarez Sánchez en la traducción del libro de cuentos Fábulas cósicas (2021).

Nota de la traductora
La presente es una propuesta de traducción de la primera parte del capítulo uno de la novela Beloved de la autora Toni Morrison, la intención de traducir este fragmento surge de la inquietud de ver cómo traducir la variante afroamericana del inglés al español, pues las versiones que se han hecho neutralizan dicho aspecto. Se sabe y se sugiere hacer dicho procedimiento para mayor comodidad al difundir una obra, aunque en ocasiones se pierden elementos como lo son: acento, palabras distintivas, características dialectales, entre otros, que se ven reflejadas en los diálogos de una obra.
Sin embargo, la versión que presento en este momento aún tiene la variante neutralizada, pues me encuentro realizando un análisis desde la Lingüística Sistémico Funcional, el cual seguramente me va a permitir llegar a acercarme a una propuesta fundamentada para poder justificar porqué sí se podría traducir una variante lingüística en un texto literario.
Por lo que, la propuesta aquí hecha, a pesar de fungir como un trabajo final, aún tiene que ser pulida para alcanzar el objetivo de localizar la variante equivalente en español y sobre todo justificarla.
Amada[1]
De Toni Morrison
Traducción de Claudia Leyra
Capítulo 1
En el 124 había un maleficio: estaba lleno del veneno de un bebé. Las mujeres de la casa lo sabían, y también los niños. Durante años, todos aguantaron la malquerencia, cada uno a su manera, pero en 1873 Sethe y su hija Denver eran las únicas víctimas. Baby Suggs —la abuela— había muerto; los hijos, Howard y Buglar, se largaron al cumplir los trece años… en cuanto bastó con mirar un espejo para que se hiciera trizas (ésta fue la señal para Buglar), en cuanto aparecieron en el pastel dos huellas de manos diminutas (ésta lo fue para Howard). Ninguno de los dos esperó a ver más: ni otra olla llena de garbanzos humeando en el suelo, ni las migajas de galleta esparcidas en línea recta junto al umbral. Tampoco esperaron la llegada de otro período de alivio: las semanas, incluso meses, en que no había perturbaciones. No.
Cada uno huyó al instante… en cuanto la casa profirió el único insulto que, para ellos, no debía soportarse ni presenciarse por segunda vez.
En el plazo de dos meses y en pleno invierno dejaron solas a su abuela, Baby Suggs, a Sethe, su madre, y a su hermanita Denver en la casa agrisada de Bluestone Road. Entonces la casa no tenía número, porque Cincinnati no se prolongaba tan lejos. De hecho, sólo hacía setenta años que Ohio se autodenominaba “estado” cuando primero un hermano, y luego el otro, rellenó con trozos de acolchado su sombrero, agarró sus zapatos y escapó a la rastra de la ojeriza activa que le prodigaba la casa.
Baby Suggs ni siquiera levantó la cabeza. Desde su lecho de enferma los oyó irse, pero no era esa la razón de su inmovilidad. Lo que le extrañó fue que sus nietos hubieran tardado tanto en darse cuenta de que las demás casas no eran como la de Bluestone Road. Suspendida entre lo grosero de la vida y lo mezquino de la muerte, no podía interesarse en abandonar la vida o vivirla, y menos aún por el terror de dos chicos que se marchaban sigilosamente. Su pasado había sido como su presente —intolerable—, y dado que sabía que la muerte no significaba olvido, empleaba la poca energía que le quedaba para estudiar los colores.
—Trae algo de lavanda, si tienes. Si no, que sea rosa.
Y Sethe la complacía, mostrándole cualquier cosa, desde un trozo de tela hasta su propia lengua.
El invierno en Ohio era especialmente penoso si uno tenía hambre de colores. El cielo proporcionaba el único espectáculo y contar con el horizonte de Cincinnati como principal atractivo de la vida era, cuando menos, temerario. De modo que Sethe y la pequeña Denver hacían lo que podían, y lo que la casa permitía, por ella. Juntas libraron una somera batalla contra el ultrajante comportamiento de esa vivienda, contra las tinajas de lavazas volcadas, las palmadas en la espalda, las rachas de aire viciado. Porque ellas comprendían el origen de la afrenta, igual que comprendían la fuente de luz.
Baby Suggs murió poco después de que se largaran los hermanos, sin el menor interés por la partida de ellos o la propia; inmediatamente, Sethe y Denver decidieron poner fin a la persecución invocando al fantasma que las fustigaba. Tal vez una conversación, pensaron, un intercambio de puntos de vista, algo, ayudaría. Se tomaron de la mano y dijeron: —Ven. Ven. Harías bien en presentarte.
El aparador dio un paso al frente, pero fue lo único que se movió. —La abuela Baby debe de estar impidiéndolo —dijo Denver, que tenía diez años y estaba enojada con Baby Suggs porque se había muerto.
Sethe abrió los ojos. —Lo dudo —dijo.
—¿Entonces por qué no viene?
—Olvidas que es muy pequeña —dijo su madre—. Ni siquiera tenía dos años cuando murió. Demasiado pequeña para entender. Demasiado pequeña hasta para hablar.
—A lo mejor no quiere entender —dijo Denver.
—A lo mejor. Pero si viniera, yo se lo haría comprender claramente. —Sethe soltó la mano de su hija y entre las dos volvieron a apoyar el aparador contra la pared. Afuera, un cochero azotó a su caballo para que se pusiera al galope que los lugareños consideraban necesario cuando pasaban frente al 124.
—Para ser un bebé tiene un hechizo muy potente —dijo Denver.
—No más potente que el amor que yo sentía por ella —respondió Sethe, y una vez más todo se hizo presente. Las lápidas sin cincelar abrían su frescura para recibir a los visitantes: ella eligió una para pararse de puntillas con las rodillas abiertas como una tumba. Era rosa como una uña. Jaspeada con lascas relucientes. Diez minutos, dijo él. Tiene diez minutos de mi tiempo gratis.
Diez minutos para siete letras. ¿Con otros diez habría podido agregar “Querida”? No se le ocurrió preguntárselo y aún le fastidiaba pensar que quizás habría sido posible… que, por veinte minutos, por media hora, digamos podría haberlo puesto todo, todas las palabras que oyó decir al predicador en el funeral (y todas las que se podían decir, por cierto), en la lápida de su bebé: Querida Amada. Pero lo que logró poner, lo que acordó, fue la única palabra que importaba. Le pareció que sería suficiente, recorriendo las lápidas con el grabador, bajo la mirada colérica del joven hijo, una mirada colérica en un rostro de viejo, una nueva avidez.
Seguro que eso sería suficiente. Suficiente para responder a otro predicador, a otro abolicionista y a una ciudad plena de asco.
Contando con la quietud de su propia alma, había olvidado la otra: el alma de su niñita. ¿Quién hubiera pensado que un bebé tan pequeño pudiera albergar tanta furia? Andar entre las lápidas bajo la mirada del hijo del grabador no fue suficiente. No sólo tuvo que pasar el resto de esos años en una casa paralizada por la ira de la criatura que vio su cuello cortado, sino que los diez minutos que pasó apretada contra una piedra del color de la aurora salpicada de estrellas, con las rodillas abiertas como la tumba, fueron más largos que la vida misma, más vivos, más palpitantes que la sangre del bebé que había corrido por sus dedos como si fuera aceite.
—Podríamos mudarnos —sugirió una vez a su suegra.
—¿De qué nos serviría? —preguntó Baby Suggs—. No hay una sola casa que no esté llena hasta el techo con el pesar de un negro muerto.
Tenemos la suerte de que este fantasma sea un bebé. ¿El espíritu de mi marido volvería aquí? ¿O el del tuyo? No me hables de eso. Tienes suerte. Te quedan tres. Tres que se cuelgan de tu falda y una sola que alborota desde el más allá. Deberías estar agradecida. Yo tuve ocho. Todos alejados de mí. Cuatro despojados, cuatro perseguidos y todos, espero, merodeando por alguna casa. —Baby Suggs se frotó las cejas—. La primera. Todo lo que recuerdo de ella es cuánto le gustaba la costra quemada del pan. ¿No te parece el colmo? Ocho hijos y eso es lo único que recuerdo.
—Eso es lo único que te permites recordar —le había dicho Sethe, pero también a ella le había quedado una sola. Una sola viva… Los chicos habían huido perseguidos por la muerta y su recuerdo de Buglar se esfumaba rápidamente. Al menos, la cabeza de Howard tenía una forma que nadie podía olvidar. En cuanto al resto, se esforzaba por recordar lo menos posible. Lamentablemente, su cerebro era tortuoso. Podía estar cruzando deprisa un campo, prácticamente corriendo, para llegar en seguida a la bomba, y enjuagarse la savia de manzanilla de las piernas. Nada más ocupaba su mente. La imagen de los hombres que fueron a atenderla era tan inconsistente como los nervios de su espalda, donde la piel se torcía como una tabla de lavar. Tampoco había el menor aroma a tinta o a la resina de cerezo y corteza de roble con que estaba hecha. Nada. Sólo la brisa que enfriaba su cara mientras corría hacia el agua.
Y mientras quitaba la manzanilla con agua de la bomba y con trapos, su mente se concentraba en quitar hasta el último residuo de savia… en la imprudencia de haber seguido un atajo a campo traviesa sólo para ahorrar unos metros, sin notar cuánto habían crecido las malezas hasta que el picor le llegó a las rodillas. Luego, algo. La salpicadura del agua, la mirada de soslayo a los zapatos y las medias en el sendero, donde los había tirado; o Here Boy lamiendo el charco a sus pies, y de pronto Sweet Home rodando, rodando, extendiéndose ante sus ojos, y aunque en esa granja no había una sola hoja que no la hiciera chillar, rodaba frente a ella con descarada belleza. Nunca le pareció tan terrible como en realidad era y eso la llevó a preguntarse si el infierno no sería también un lugar bonito. Fuego y azufre, sí, pero oculto entre bosquecillos de encaje. Los chicos colgados de los sicomoros más hermosos del mundo. Se avergonzó: recordaba mejor los bellos árboles susurrantes que a los chicos. Por mucho que intentara lo contrario, los sicomoros resaltaban más que los chicos y ella no podía perdonarle eso a su memoria.
Cuando desapareció hasta el último vestigio de manzanilla, dio la vuelta hasta el frente de la casa, recogiendo los zapatos y las medias por el camino. Para mayor castigo por su fatal memoria, sentado en el porche, a unos doce metros de distancia, estaba Paul D, el último de los hombres de Sweet Home. Y aunque ella jamás confundiría su rostro con el de otro, preguntó: —¿Eres tú? —Lo que queda. —Él se levantó y sonrió—. ¿Cómo estás, chica, además de descalza?
La risa de Sethe sonó relajada y juvenil. —Me hice un desastre en las piernas. Manzanilla. Él hizo una mueca, como si paladeara una cucharada de algo amargo. —No quiero ni oír hablar de eso. Siempre odié esas hierbas. Sethe arrolló sus medias y se las guardó en el bolsillo.
—Entra.
—En el porche se está bien, Sethe. Corre el aire fresco. —Volvió a sentarse y fijó la vista en el prado, al otro lado del camino, sabedor de que el ansia que sentía se le notaría en los ojos.
—Dieciocho años —dijo ella en voz baja.
—Dieciocho —repitió Paul D—. Y juro que los he caminado día a día.
¿Te molesta si hago lo mismo? —Señalo con la cabeza los pies de ella y comenzó a desatarse los cordones de los zapatos.
—¿Quieres remojarlos? Te prepararé una palangana con agua. —Se
acercó a él para entrar en la casa.
—No, no, no. No puedo mimarlos. Aún tienen mucho que andar.
—No puedes irte ahora mismo, Paul D. Tienes que quedarte un rato.
—Bien, sólo lo suficiente para ver a Baby Suggs. ¿Dónde está?
—Muerta.
—Oh, no. ¿Cuándo?
—Hace ocho años. Casi nueve.
—¿Fue duro? Espero que no le costara morir. Sethe meneó la cabeza.
—Blando como la crema. Lo duro era estar viva. Lamento que no puedas verla. ¿Por eso has venido?
—En parte. El resto eres tú. Pero si he de decir la pura verdad, en estos tiempos voy a cualquier lado. A cualquier lado donde me permitan sentarme.
—Tienes buen aspecto.
—Así confunde las cosas el diablo. Me deja tener buen aspecto mientras me sienta mal. —La miró y la palabra «mal» adquirió otro significado. Sethe sonrió. Así eran… así habían sido ellos. Todos los hombres de Sweet Home, antes y después de Halle, la trataban con un leve coqueteo fraternal, tan sutil que había que calar hondo para percibirlo. Con excepción de un montón más de pelo y un resquicio de espera en los ojos, estaba casi igual que en Kentucky. Cutis de hueso de melocotón, la espalda erguida.
Siendo un hombre de expresión inmutable, resultaba sorprendente su buena disposición a sonreír, a encenderse o a compadecerse. Como si bastara con que llamaras su atención para que él plasmara el mismo sentimiento que tú sentías. Con algo menos que un parpadeo, su rostro parecía cambiar… allí subyacía un mundo de actividad.
—No tendría que preguntarte por él, ¿verdad? Si hubiera algo que decir me lo dirías, ¿verdad? —Sethe se miró los pies y volvió a ver los sicomoros. —Te lo diría. Claro que te lo diría. No sé más ahora de lo que sabías entonces. —Salvo la mantequera, pensó, y eso no tienes por qué saberlo—. Debes pensar que sigue vivo. —No. Pienso que está muerto. Lo que lo mantiene vivo es que no estoy segura.
—¿Qué pensaba Baby Suggs?
—Lo mismo, pero si la escuchabas, todos sus hijos estaban muertos. Según afirmaba, había sentido cómo se iba cada uno, qué día y a qué hora.
—¿Cuándo dijo que desapareció Halle?
—En mil ochocientos cincuenta y cinco. El día que nació mi bebé.
—¿Tuviste ese bebé? Creí que no lo lograrías. —Rio entre dientes—. Huiste preñada.
—Tuve que hacerlo. No podía esperar. —Bajó la cabeza y pensó, como él, que era increíble. Y de no haber sido por esa chica que buscaba terciopelo, no lo habría conseguido.
—Y sola. —Paul D estaba orgulloso de ella y fastidiado con ella porque no había necesitado a Halle ni a él en el quehacer.
—Casi sola. Pero no del todo. Me ayudó una blanca.
—En ese caso también se ayudó a sí misma. Dios la bendiga.
—Podrías quedarte a pasar la noche, Paul D.
—Tu invitación no suena del todo firme. Sethe miró por encima del hombro de él, en dirección a la puerta cerrada.
—Lo digo de veras. Sólo espero que sepas disculpar mi casa. Pasa. Conversa con Denver mientras cocino algo.
Paul D ató un zapato con el otro, se los echó sobre el hombro y la siguió al otro lado de la puerta, entrando directamente en una fuente de luz roja y ondulante que le inmovilizó.
—¿Tienes compañía? —susurró, con el ceño fruncido.
—De vez en cuando.
—Dios mío. —Retrocedió de espaldas hacia el porche—. ¿Qué clase de maleficio tienes aquí?
—No es maleficio sino tristeza. Entra. Bastará con que des un paso.
Entonces la miró atentamente. Más que cuando la vio dar vuelta a la casa con las piernas húmedas y brillantes, los zapatos y las medias en una mano, las faldas en la otra. La chica de Halle… la de los ojos de acero e igual carácter. Nunca había visto su pelo en Kentucky. Y aunque ahora su cara tenía dieciocho años más que la última vez que la viera, era más suave.
A causa de los cabellos. Un rostro demasiado impasible para expresar consuelo; el iris del mismo color que la piel, algo que en esa cara inmóvil solía hacerle pensar en una máscara con los ojos misericordiosamente perforados. La mujer de Halle. Todos los años embarazada, incluido aquel en que se sentó junto al fuego para contarle que iba a huir. Ya había despachado a sus tres hijos en una caravana de carretas con otros negros que iban a cruzar el río. Debían quedarse con la madre de Halle, en las cercanías de Cincinnati. Ni siquiera en esa pequeña choza, inclinada tan cerca del fuego que se olía el calor en su vestido, sus ojos reflejaban un toque de luz. Eran como dos pozos en los que no podía asomarse. Incluso perforados necesitaban ser cubiertos, tapados, marcados con alguna señal de advertencia sobre la vaciedad que contenían. Entonces fijó la vista en el fuego, mientras se lo contaba, porque no estaba su marido para decírselo a él. Mr. Garner había muerto y su esposa tenía en el cuello un bulto del tamaño de un boniato y no podía hablar con nadie. Se inclinó tan cerca de las llamas como se lo permitía su tripa embarazada y se lo contó a él, a Paul D, el último de los hombres de Sweet Home.
Traducción realizada a partir de la edición: Morrison, T. (1987). Beloved. Vintage.
Chole Anthony Wofford / Lorain, Ohio, Estados Unidos, 1931 - Nueva York, Estados Undios, 2019. Es una escritora afroamericana, que se enfoca en escribir principalmente narrativa. Adoptó el seudónimo literario de Toni Morrison, debido a su segundo nombre y al apellido de su esposo. Se graduó en Howard University y se doctoró en Cornell. Fue profesora de filosofía y letras en las universidades de Yale, Howard, Texas y en la State University de Nueva York. En 1987 publicó Beloved, que es la novela con la que obtuvo el premio Pulitzer y la cual llevaron al cine en 1998, en una adaptación protagonizada por Oprah Winfrey y Danny Glover. Dicha novela está ambientada después de la Guerra de Secesión Americana (1861-1865), además de que está inspirada por la historia de una esclava afroamericana, Margaret Garner (conocida como Peggy), quien se escapó de la esclavitud en Kentucky a finales de enero de 1856 huyendo a Ohio, un estado libre. La obra explora temas como la esclavitud, la libertad, la memoria y el amor.
Claudia Elizabeth Leyra Parrilla / Traductora, profesora e investigadora mexicana. Nació en Amecameca, Estado de México. Desde temprana edad mostró interés por la lengua inglesa, sus sonidos y su pronunciación. Por lo que a la edad de once años comienza a estudiar dicha lengua de manera autónoma. Para 2004 inicia sus estudios profesionales en la Facultad de Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de México, en donde estudia la licenciatura y la maestría, siempre enfocándose en los estudios de traducción y escritura en inglés. Ha fungido como traductora técnica de diversos documentos desde 2009. Para 2017 se convierte en miembro de la Organización Mexicana de Traductores, a pesar de realizar traducción técnica, le apasiona la traducción literaria, así como, el uso de la tecnología aplicada a la traducción, por lo que, actualmente estudia el programa de Doctorado en Ciencias del Lenguaje en la Universidad Autónoma de Baja California, lo cual no le ha impedido perseguir su sueño de algún día traducir de lleno en el sector de la traducción literaria.

El simple sol matutino brillaba a través de las hojas verdes de las plantas en el pequeño solario dando una aspecto limpio, y las flores estampadas en la tela de cretona del sofá, lucían ingenuas y rosadas con la luz de la mañana. La chica se sentó en el sillón, en sus manos traía un cuadrado rojo de tejido deshilachado y comenzó a llorar porque el tejido estaba mal. Estaba lleno hoyos y la pequeña mujer rubia, con sedoso y blanco uniforme, que le había dicho que cualquiera podía aprender a tejer, estaba en el cuarto de costura ayudando a Debby a hacer una blusa negra con estampado de peces color lavanda.
La Sra. Sneider estaba en el solario cuando la chica se sentó en el sillón con lágrimas en las mejillas que se deslizaban lentamente como insectos, para luego caer húmedas y ardientes sobre sus manos. La Sra. Sneider se encontraba en la mesa de madera junto a la ventana esculpiendo una mujer gorda en arcilla, tenía el cuerpo encorvado y a cada tanto miraba con molestia a la chica. Finalmente, la chica se levantó y se dirigió hacia la Sra. Sneider para mirar a la hinchada mujer de arcilla.
—Haces cosas de arcilla muy bonitas —dijo la chica.
La Sra. Sneider la miró con desprecio y comenzó a destruir a la mujer, arrancándole los brazos y la cabeza y escondiendo las piezas bajo el periódico en el que estaba trabajando.
—No tenías qué hacer eso ¿sabes? —dijo la chica. Era una mujer muy bien hecha.
—Te conozco —gruñó la Sra. Sneider, mientras aplastaba el cuerpo de la mujer gorda para convertirla nuevamente en una bola informe de arcilla.
—¡Te conozco, siempre fisgoneando y espiando!
—Pero sólo quería ver —trató de explicar la chica, cuando la sedosa y blanca mujer volvió y se sentó nuevamente en el sillón con un rechinido. —Déjame ver tu tejido.
—Son puros hoyos —respondió débilmente la chica—, no puedo recordar cómo me dijiste que lo hiciera. Mis dedos no pueden.
—¿Por qué? Está perfecto —respondió la mujer alegremente, mientras se levantaba para irse de nuevo. —Me gustaría verte trabajar en él un poco más.
La chica tomó nuevamente el cuadrado rojo de su tejido y comenzó a enrollar lentamente el hilo sobre su dedo, apuñalando el estambre con una resbaladiza aguja azul. Atrapó el estambre pero su dedo estaba rígido y separado, lo que hacía que el hilo no pasara sobre la aguja. Sus manos se sentían como arcilla, dejó caer el tejido sobre sus piernas y comenzó a llorar otra vez. Una vez que empezó a llorar, no se detuvo.
Hacía dos meses que no lloraba ni dormía. Y ahora, aunque seguía sin dormir, el llanto se era cada vez más frecuente y no paraba en todo el día. A través de sus lágrimas miró fijamente por la ventana a la mancha borrosa que la luz del sol producía con las hojas de los árboles y que se volvía de un color rojo brillante. Era un día de octubre. Había perdido la cuenta de los días desde hace mucho tiempo y en realidad no importaba porque uno era igual que otro y no había noches con qué separarlos porque ya nunca dormía.
No había nada para ella más que el cuerpo, una aburrida marioneta de piel y huesos que había que bañar y alimentar día tras día. Su cuerpo viviría por sesenta años o más. Después de un tiempo se cansarían de esperar, de tener esperanzas y de decirle que hay un Dios o que algún día miraría al pasado y sentiría que todo fue un mal sueño.
Entonces, sus noches y sus días se alargarían con ella encadenada a una pared en una obscura y solitaria celda con tierra y arañas. Estarían a salvo fuera del sueño, así que podría platicar con ellas. Pero estaba atrapada en la pesadilla del cuerpo, sin una mente, sin nada, solo la carne sin alma que engordaba con la insulina y se tornaba amarillenta al perder su aspecto bronceado.
Esa tarde, como siempre, salió sola al patio amurallado detrás del pabellón, llevaba un libro de cuentos que no había leído porque las palabras no eran más que negros y muertos jeroglíficos que ya no podía traducir en coloridas imágenes.
Llevó una cálida manta de lana blanca con la que le gustaba envolverse y fue a recostarse en una roca salida debajo de los pinos. Casi nadie iba ahí, solo las ancianas vestidas de negro del pabellón del tercer piso, que solían salir al sol de vez en cuando y sentarse rígidas contra una valla de de tablas planas con el rostro hacia la luz y los ojos cerrados, como escarabajos secos, hasta que las estudiantes de enfermería venían a llamarlas para cenar.
Mientras yacía en recostada en el pasto, algunas moscas negras flotaban a su alrededor zumbando monótonamente bajo el sol. Las miró como si al concentrarse pudiera encogerse a sí misma hasta convertirse en la brújula interna en el cuerpo de una mosca y transformarse así en una parte orgánica del mundo natural. Envidiaba hasta a los saltamontes que brincaban sobre la hierba alta a sus pies; una vez atrapó un grillo negro brillante, lo sostuvo entre sus manos, odiaba al pequeño insecto porque parecía tener un lugar especial bajo el sol mientras ella no tenía ninguno sino que yacía ahí sobre su espalda como un parasito bilioso sobre la tierra.
También odiaba al sol porque era traicionero, a pesar de que era el único que aún hablaba con ella, porque las personas tenían lenguas de piedra. Solo el sol la consolaba un poco, al igual que las manzanas que recogía del huerto. Escondía las manzanas debajo de su almohada, para que las enfermeras no las encontraran cuando venían a cerrar su closet y cajones durante el tratamiento de insulina, y podía ir al baño con una manzana en la bolsa, cerrar la puerta y devorarla con feroces bocados.
Si tan solo el sol se detuviera en el apogeo de su fuerza y crucificara al mundo, devorándolo de una vez por todas con ella ahí recostada. Pero el sol se inclinó, la traicionó y se deslizó por el cielo hasta que volvió a sentir el ascenso eterno de la noche. Ahora que estaba en tratamiento de insulina las enfermeras la obligaban a entrar antes para preguntarle cada quince minutos cómo se sentía y colocarle sus frías manos sobre la frente. Todo eso era una farsa, así que cada vez que lo hacían, les respondía lo que quieran saber: –Me siento igual, igual – Lo cual era verdad.
Un día le preguntó a una enfermera por qué no podía quedarse afuera hasta que se pusiera el sol si no se movía y estaba ahí recostada, la enfermera le dijo que era peligroso porque podría sufrir una reacción. Solo que ella nunca había tenido una reacción, simplemente se sentaba allí y miraba fijamente hacia el vacío o, a veces, bordaba un pollo café que estaba cociendo en un delantal amarillo y se rehusaba a hablar.
No tenía sentido cambiarse la ropa porque cada día sudaba hasta empapar su camiseta blanca de algodón y cada día su larga y negra cabellera negra se hacía más grasosa. Todos los días se sentía un poco más oprimida por la sensación sofocante de que su cuerpo envejecía.
Sintió la sutil y lenta corrupción de su carne, cómo se hacía cada vez más suave y amarillenta con el pasar de las horas. Se imaginó los deshechos acumulándose dentro de ella, hinchándola con venenos que se reflejaban en la oscuridad vacía de sus ojos al mirarse al espejo, odiaba el rostro muerto que la saludaba de vuelta, ese estúpido rostro con esa horrible cicatriz morada en la mejilla izquierda que la marcaba como una letra escarlata.
Se le comenzaron a formar pequeñas costras en las comisuras de los labios; estaba segura de que era una señal de su próxima desecación y que las costras no sanarían sino que se esparcirían por todo su cuerpo, que los remansos de su mente estallarían como una lepra que la consumiría.
Antes de la cena una joven y sonriente enfermera trajo en una bandeja un jugo de naranja espeso y azucarado para que la chica lo bebiera y terminara su tratamiento. Entonces sonó la campana de la cena y ella caminó sin decir una palabra hacia un pequeño comedor con cinco mesas redondas cubiertas por manteles blancos. Se sentó rígidamente frente a una mujer grande y huesuda que se había graduado de Vassar y que siempre contestaba crucigramas dobles. La mujer intentó hacer que la chica hablara, pero ella solo respondía en monosílabos y seguía comiendo.
Debby llegó tarde a la cena, sonrojada y sin aliento por caminar, ya que ella tenía permiso para salir. Debby parecía comprensiva, pero su sonrisa astuta indicaba que estaba del lado de los demás y nunca le diría a la chica la cruda verdad: que ella era una inútil y que no tenía esperanzas.
Si alguien le hubiera dicho eso, la chica lo creería porque desde hacía meses sabía que era verdad. Continuaba girando en el borde de un remolino, fingiendo ser inteligente y estar alegre, mientras tanto, los venenos se acumulaban en su cuerpo, dispuestos a explotar en cualquier momento detrás de las brillantes y falsas burbujas que eran sus ojos, gritando: ¡idiota! ¡impostora!
Luego vino la crisis, y ahora estaría atrapada dentro de su cuerpo deteriorado por sesenta años, sintiendo su cerebro muerto y plegado, como un murciélago gris paralizado dentro de la oscura caverna de su cráneo aún vivo.
Esa noche noche una mujer de vestido morado, recién llegada, estaba en el pabellón. Tenía la piel cetrina como la de un ratón y sonreía secretamente hacia sí misma mientras avanzaba con precisión por el pasillo hacia el comedor, poniendo un pie detrás de otro siguiendo una grieta entre las tablas del piso. Cuando llegó a la entrada se giró de lado, manteniendo los ojos en el suelo, y levantó primero el pie derecho y luego el izquierdo por encima de la grieta como si pasara sobre una cerca invisible.
Ellen, una empleada irlandesa gorda y risueña, transportaba un plato tras otro desde la cocina. Cuando Debby le pidió fruta para el postre, en lugar del pay de calabaza, Ellen le trajo una manzana y dos naranjas, Debby comenzó a pelarlas de inmediato y a cortarlas en pedazos que colocó en un plato de cereal. Clara, una chica de Main que tenía el cabello rubio y un corte estilo bob con fleco que le llegaba al mentón, discutía con Amada, una chica alta y corpulenta, que ceceaba como una niña al hablar y que se quejaba continuamente de que su cuarto olía a gas.
Las demás estaban todas juntas, cálidas, activas y ruidosas. Solo la chica se sentó rígida y ensimismada, como una semilla dura y marchita que nada podía despertar. Apretó su vaso de leche con una mano y pidió un trozo más de pastel, así podría posponer un poco más el inicio de la noche insomne que avanzaría sin detenerse hasta el día siguiente. El sol corría cada vez más rápido alrededor de la tierra y ella sabía que sus abuelos morirían y que sus madre moriría y que llegaría un momento en el que no podría invocar el nombre de ningún familiar en contra de la oscuridad.
Durante aquellas últimas noches, antes de su desmayo, la chica se había quedado despierta escuchando el tenue hilo de la respiración de su madre, con ganas de levantarse y arrancar la vida de la frágil garganta para ponerle fin a aquel proceso de lenta desintegración que le sonreía como una calavera dondequiera que miraba.
Había gateado a la cama de su madre y sentido con creciente terror la debilidad de su forma dormida. Ya no había ningún otro santuario en el mundo. Se había arrastrado nuevamente a su cama, levantado el colchón y encajándose entre el espacio entre el colchón y la base de la cama, anhelando ser aplastada bajo una pesada losa.
Había luchado contra la oscuridad y perdido. La sacudieron de vuelta al infierno de su cuerpo muerto, la levantaron de la muerte como Lázaro, sin sentido, ya corrompida por el aliento de la tumba, con la piel amarillenta con oscuros moretones hinchándose en sus brazos y muslos y una cicatriz abierta en carne viva en la mejilla, que le deformó el lado izquierdo de la cara en una masa de costras marrones y pus amarillo, tanto que ya no podía abrir el ojo izquierdo.
Al principio, pensaron que se quedaría ciega de ese ojo. Había permanecido despierta la noche de su segundo nacimiento en el mundo de la carne hablando con una enfermera que estaba cuidándola, giró su rostro ciego hacia su voz gentil y suave repitiendo una y otra vez – Pero no puedo ver, no puedo ver.
La enfermera, que también creyó que estaba ciega, trató de consolarla diciendo –Hay muchas personas ciegas en mundo. Algún día conocerás a un buen hombre ciego y te casarás con él.
Entonces, la plena comprensión de su destino comenzó a regresar a la chica desde la oscuridad final donde había tratado de perderse. No tenía sentido preocuparse por sus ojos porque no podía pensar o leer. No había ninguna diferencia en que sus ojos estuvieran en blanco, como ventanas ciegas, porque no podía pensar ni leer.
Nada en el mundo podía tocarla. Incluso el sol brillaba lejos de ella en un caparazón de silencio. El cielo, las hojas y las personas se alejaban, ya no tenía nada que ver con ellos porque estaba muerta por dentro, y ni todas sus risas ni todo su amor, podrían alcanzarla más. Como si desde una luna distante, extinta y fría, viera sus rostros suplicantes, sus manos extendiéndose hacia ella congeladas en actos de amor.
No había donde ocultarse. Cada día se volvía más consciente de los rincones oscuros y la promesa de lugares secretos. Pensó con nostalgia en los cajones, los armarios y las negras gargantas abiertas de los inodoros y los desagües de la bañera. En paseos con la terapeuta recreativa, regordeta y pecosa, anheló las piscinas de agua estancada y la seductora sombra bajo las ruedas de los autos que pasaban.
Por la noche se sentó en la cama con su manta envuelta alrededor de ella, repasó con los ojos, una y otra vez, las palabras de los cuentos en las revistas desgastadas que llevaba consigo, hasta que la enfermera nocturna entró con su linterna y apagó la lámpara de lectura. Entonces la chica se acurrucó rígidamente bajo su manta y esperó con los ojos abiertos hasta la mañana.
Una noche escondió la bufanda de algodón rosa de su impermeable en la funda de la almohada cuando la enfermera vino a cerrar los cajones y el armario para pasar la noche. En la oscuridad hizo un lazo y trató de apretarlo alrededor de su garganta. Pero siempre, justo cuando el aire dejaba de entrar y sentía que el zumbido se hacía más fuerte en sus oídos, sus manos se aflojaban y se soltaban, y se quedaba ahí tendida, jadeando, maldiciendo el tonto instinto de su cuerpo que luchaba por seguir vivo.
Por la noche durante la cena, cuando los demás se fueron, la chica se llevó su vaso de leche a la habitación mientras Ellen estaba ocupada apilando platos en la cocina. No había nadie en el pasillo. Una lenta pasión se extendió lentamente por su cuerpo como una marea creciente.
Fue al tocador y sacó una toalla del cajón más bajo, envolvió el vaso vacío y lo colocó en el suelo de su armario. Luego, con uno extraño e intenso fervor, como si estuviera atrapada en la compulsión de un sueño, pisó la toalla una y otra vez. No hizo ruido, pero pudo sentir la voluptuosa sensación del cristal aplastándose bajo el grosor de la toalla.
Se inclinó y desenvolvió los pedazos rotos. Entre el destello de pequeños fragmentos yacían varios trozos largos. Eligió los dos más afilados y los ocultó debajo de la plantilla de su zapato y envolvió el resto de los pedazos en la toalla.
En el baño sacudió la toalla sobre el escusado y observó cómo el vaso golpeaba el agua, hundiéndose lentamente, girando, capturando la luz y descendiendo hacia el oscuro agujero en forma de embudo. El centelleo letal de los cristales al caer se reflejaba en la oscuridad de su mente, trazando una curva de destellos que se consumían al caer.
A las siete, la enfermera entró para aplicarle la inyección de insulina de la noche. —¿En qué lado?— preguntó, mientras la chica se inclinaba mecánicamente sobre la cama y mostraba su costado. —No importa —dijo la chica. —Ya no las siento.
La enfermera aplicó la inyección como experta. —Vaya, estás llena de moretones —dijo. Acostada en la cama, envuelta en su pesada manta de lana, la chica se dejó llevar por una ola de languidez. En la negrura que era estupor, que era sueño, una voz le habló, brotando como una planta verde en la oscuridad.
—¡Señora Patterson, Señora Patterson, ¡Señora Patterson!—, decía la voz cada vez más fuerte, subiendo de tono, gritando. La luz irrumpió en mares de ceguera. El aire se adelgazó.
La enfermera, la señora Patterson, llegó corriendo desde detrás de los ojos de la chica.
—Bien —decía ella—, muy bien, déjame quitarte el reloj para que no lo golpees contra la cama.
—Sra. Patterson— la chica se escuchó decir.
—Bebe otro vaso de jugo—. La Sra. Patterson sostenía un vaso blanco de plástico con jugo de naranja en los labios de la chica.
—¿Otro?
—Ya te tomaste uno.
La chica no recordaba el primer vaso de jugo. El aire oscuro se había vuelto más ligero y ahora parecía estar vivo. Hubo golpes en la puerta, golpes en la cama, y ahora ella le decía a la Sra. Patterson palabras que podrían comenzar un mundo.
—Me siento distinta. Me siento muy distinta.
—Hemos estado esperando esto desde hace mucho tiempo —dijo la Sra. Patterson, inclinándose sobre la cama para tomar el vaso, sus palabras eran cálidas y redondas, como manzanas al sol.
—¿Quieres un poco de leche caliente? Creo que dormirás esta noche.
Y en la oscuridad, la chica se quedó escuchando la voz del amanecer y sintió brillar en cada fibra de su mente y cuerpo el eterno amanecer del sol.
Traducción realizada a partir de la edición: Sylvia Plath, Johnny Panic and the Bible of Dreams, 2000, Australia, HarperCollins Publishers. Short stories.

Nota de la traductora
Este es uno de los mejores capítulos escritos por Robin Hobb. Su talento al escribir desborda en los detalles, desde la canción al inicio del capítulo hasta las vivas descripciones. Está lleno de tensión, el conflicto es emocional y se nota en la elección de palabras de cada personaje. Sus reacciones muestran sus puntos de vista y personalidad.
Escogí este capítulo en especial porque consideré el desafío que sería la canción del principio. Además, de todo el libro entero, este es mi capítulo favorito, por lo que disfrutaría mucho traducirlo. Quería practicar narrar con la voz de Hobb lo más posible, que al leerlo resultara tan entretenido como lo es en inglés.
Algunos obstáculos de esta traducción que tuve fueron detalles técnicos de la poesía: el número de sílabas, la rima, el ritmo, etc. No soy compositora, entonces no sé qué tan musical suene el original, pero creo que tenía que intentar reflejar las rimas en mi traducción. Que la idea principal de la canción tuviera el mismo significado aunque cambiase yo la estructura de las oraciones o las palabras utilizadas.
También tuve dificultades con las palabras menos modernas, comunes en el género de fantasía, las cuales eran más históricas. Ciertas descripciones en las que no quería usar palabras tan actualizadas pero tal vez de otro modo no sonaría natural. Son las convenciones del género, en especial cuando los personajes a veces hablan de manera formal y arcaica.
Otro detalle al que tuve que ponerle más cuidado eran los signos de puntuación y las mayúsculas. En mi primer borrador había mucha ortografía copiada del inglés. Así como la traducción de los nombres, que traduje los que eran palabras en inglés y quería modificar unos para que la lectura en español fuese más fácil. Era importante para mi dedicarle tiempo a todos estos obstáculos, corregirlos para dejar una traducción limpia.
El asesino del rey
de Robin Hobb
Traducción de Penélope Lozano Sosa
8
La reina despierta
Oh, algunos disfrutan de cazar jabalíes,
Otros a los alces dirigen sus flechas.
Pero mi amor cabalgó con la reina ladina
Para desahogar todas nuestras penas.
Ella no pretendía fama ese día
Ni temía el dolor la doncella
Ella cabalgó para sanar nuestros corazones
Y mi amor cabalgó detrás de ella.
— La cacería de la Reina Ladina
Kettricken iba sobre el asiento de una carreta, todos tenían la mirada puesta en ella. Llevaba la misma ropa que la noche anterior. A la luz del día, yo podía ver las manchas de sangre en su abrigo blanco, al igual que unas manchas más espesas sobre su pantalón morado. Ella traía puestas sus botas y su sombrero, lista para cabalgar; tenía una espada enfundada en la cintura. La angustia me pesaba cada vez más. ¿Por qué ella estaba haciendo esto? Miré alrededor mientras me preguntaba lo que había estado diciendo. Todos la veían, atentos. Yo había llegado en un momento de silencio absoluto. Parecía que todos, hombres y mujeres, aguantaban su respiración, esperando sus siguientes palabras. Cuando éstas se pronunciaron, fue en un tono tranquilo y moderado, pero la multitud estaba tan callada que su voz serena nos llegó a través del aire frío.
—Esto no es una cacería, se los aseguro —repetía Kettricken—. Hagan a un lado su regocijo y sus alardeos. Despójense de cualquier tipo de joyería, cualquier señal de rango. Que sus corazones sean solemnes y consideren lo que estamos haciendo.
Sus palabras aún tenían ese acento de las Montañas, pero mi lado sensato notó lo cuidadosa que había sido elegida cada palabra, lo balanceado de cada frase.
—Nosotros no vamos de cacería —repitió—. Vamos a reclamar nuestras bajas. Vamos a dar descanso a aquellos que la Flota Roja nos ha robado. La Flota Roja ha tomado el corazón de los Forjados y dejó sus cuerpos para que nos acechen. Sin embargo, los que sacrifiquemos hoy pertenecen a los Seis Ducados. Son nuestra gente.
—Mis soldados, les pido que ninguna flecha sea desperdiciada, y que solo asesten a matar. Sé que son lo suficientemente hábiles para esto. Todos hemos sufrido lo suficiente. Hagamos que hoy cada una de estas muertes sean rápidas y piadosas, por nuestro bien. Muérdanse la lengua y eliminemos eso que nos infecta, con la misma determinación y lamento que tendríamos si mutiláramos una parte del cuerpo. Porque esto es lo que hacemos. No es venganza, pueblo mío, sino una cirugía, que vendrá antes de la cicatrización y sanación. Hagan lo que digo, ahora.
[...] Cuando vio que tenía la atención de todos, volvió a hablar.
—Excelente —nos elogió en voz baja —. Ahora, escuchen mis palabras con atención. Quiero camillas o carretas tiradas por caballos… lo que sea que los del establo consideren mejor. Rellénenlos bien con paja. Ningún cuerpo de nuestra gente será alimento para los zorros ni para ser picoteado por los cuervos. Serán traídos de vuelta, se anotarán los nombres si se conocen y serán preparados para la pira que es el honor para los caídos en batalla. Si se conoce a sus familias y están cerca, serán convocadas a dar a luto. Quienes viven lejos, se les enviará la noticia y recibirán los honores debidos a aquellos que han perdido a sus familiares de sangre como soldados.
Sus lágrimas caían sin control por sus mejillas. Brillaban como diamantes bajo la luz del sol a principios del invierno. Su voz se hizo más grave mientras se giraba a comandar a otro grupo.
—Todos los demás, dejen sus tareas diarias. Consigan madera y construyan una pira. Regresaremos, a cremar y afligir a los difuntos
Miró a su alrededor, mirándonos de uno por uno. Algo en su rostro cambió. Desenfundó su espada y la apuntó al cielo en señal de juramento.
—Cuando hayamos terminado con nuestro luto, ¡nos prepararemos para vengarlos! ¡Aquellos que se llevaron a nuestra gente conocerán nuestra ira!
Lentamente bajó su espada y la envainó. Nuevamente su ojos nos ordenaron.
—¡Ahora a cabalgar, pueblo mío!
Se me puso la piel de gallina. A mi alrededor, hombres y mujeres montaban caballos. Se estaban formando para una cacería. Con una sincronía impecable, Burric estaba al lado del carruaje con Paso Suave ensillada esperando su jinete. Me pregunté de dónde habrá sacado el arnés rojo y negro: los colores del dolor y la venganza. Me pregunté si ella lo habría ordenado, o si simplemente él sabía. Ella bajó sobre el lomo de su caballo, luego se acomodó en la silla. Paso Suave se mantuvo quieta a pesar de la nueva montura. Ella levantó su mano, la cual sostenía una espada. La cacería surgió detrás de ella.
—¡Detenla! —protestó Regio detrás mío. Me volteé para darme cuenta de que él y Veraz estaban parados a mis espaldas, sin ser percibidos por la multitud.
—¡No! —me atreví a respirar fuertemente—. ¿Ustedes no lo pueden sentir? No lo echen a perder. Ella les ha devuelto algo a todos. No sé qué es, pero es algo que les hacía falta desde hace mucho tiempo.
—Es orgullo —dijo Veraz con su vibrante voz profunda—. Lo que nos ha hecho falta, a mí más que a nadie. Ahí cabalga una reina —continuó con suave asombro.
¿Acaso también había un dejo de envidia ahí? Giró lentamente y regresó en silencio a la fortaleza. Detrás de nosotros, un murmullo de voces se alzó. La gente se apuraba a cumplir con las órdenes que se les habían dado. Caminé detrás de Veraz, casi paralizado por lo que había presenciado. Regio me pasó para arrojarse frente a Veraz y confrontarlo. Él estaba temblando de ira. Mi príncipe se detuvo.
—¿Cómo puedes dejar que esto suceda? ¿Acaso no tienes control alguno sobre esa mujer? ¡Se burla de nosotros! ¿Quién es ella para dar órdenes y eliminar a un guardia armado de la fortaleza? ¿Quién es ella para decretar todo esto, tan déspota? —la voz de Regio se quebraba por su furia.
—Mi esposa —respondió Verity con suavidad—. Y tu futura reina. La que tú elegiste. Nuestro padre me aseguró que elegirías a una mujer digna de ser reina. Creo que elegiste mejor de lo que sabías.
—¿Tu esposa? ¡Tu perdición, idiota! ¡Ella te hace menos, te corta la garganta mientras duermes! ¡Ella roba sus corazones, construye su propio nombre! ¿Acaso no lo puedes ver, tarado? Puede que te haga feliz dejar a esa criatura de la Montaña robarse la corona, ¡pero a mí no!
Traducción realizada a partir de: Robin Hobb, 1996, Royal Assassin.
Robin Hobb / California, Estados Unidos, 1952. Escritora de literatura medieval. Robin Hobb es uno de los seudónimos de Margaret Ogden. Ella creció en Alaska y en el Noroeste del Pacífico, infancia que inspiró su amor por la naturaleza y el océano. Desde joven leía literatura medieval y Robin Hobb fue el seudónimo que utilizó para escribir sus obras de este género. Ella se casó con un marinero mercante, por lo que conocía bien de los viajes en barco. Sus libros más conocidos son parte de la trilogía del Vatídico: Aprendiz de asesino (1995), Asesino real (1996) y La búsqueda del asesino (1997).
Penélope Lozano Sosa / Monterrey, México, 2001. Traductora y lingüista.

Nota del traductor
Una de las grandes motivaciones que tuve a la hora de elegir este texto fue mi propia experiencia familiar, pues heredé de mi abuelo la pasión por la lectura de las novelas policiacas. Cards on the Table [Cartas sobre la mesa] fue justamente la primera novela de Agatha Christie que tuve la oportunidad de leer y que desató mi interés por las decenas de obras de esta autora. También durante la lectura de una de sus obras, me encontré por primera vez con una nota del traductor, que despertó, ya en mi infancia, la curiosidad por la traducción, lo que quedó sembrado para siempre en mi mente y se convertiría en mi profesión con los años. La traducción de este primer capítulo de la obra presentó algunas dificultades y problemas, debido a la distancia temporal entre la obra publicada en 1936 y mi traducción de 2024, casi cien años después. Las referencias culturales y sociales presentes en el texto muestran en espíritu de la época, como la referencia despectiva a las Garden Cities, las afueras de Londres; el uso del término ya en desuso dago, que algunos británicos de la época usaban para referirse con desdén a los migrantes españoles o italianos, o incluso sus descendientes; además de las referencias a crímenes muy sonados antes de la época de la publicación del libro, como el asesino de Brighton. En cuanto a problemas de traducción, se puede mencionar el uso de la palabra queer y el significado que tenía en esa época a diferencia de nuestros tiempos, el uso del adjetivo catholic que es una referencia tanto a algo religioso como a algo ecléctico y que se adaptó como “legión” (en el sentido de demonios bíblicos), que a la vez expresa variedad y multitud, entre otros escollos que, sin duda, fueron interesantes de resolver.
Cartas sobre la mesa
de Agatha Christie
Traducido por Erick Quiroz
Capítulo 1
El Sr. Shaitana
—¡Estimado monsieur Poirot!
Era una voz tan suave como un ronroneo, una voz usada de manera intencional como un instrumento, no había nada impulsivo o premeditado en ella. Hercule Poirot se giró, saludó y extendió la mano como si se tratara de una ceremonia.
Había algo inusitado en la mirada, se podría afirmar que este encuentro fortuito le había despertado una emoción que experimentaba pocas veces.
—Estimado Sr. Shaitana —respondió.
Ambos hicieron una pausa, parecían estar en garde durante un duelo. A su alrededor, una multitud londinense bien vestida y desanimada se amontonaba levemente mientras hablaban de manera apagada o murmuraban.
—¡Querida, qué espléndidas!
—Son maravillosas, ¿no es cierto, querido?
Se trataba de una exposición de cajas de rapé en Wessex House y la entrada, que costaba una guinea, estaba destinada a apoyar los hospitales de Londres.
—Estimado —dijo el Sr. Shaitana—. ¡Un placer verlo!, ¿no está enviando a muchos a la horca o la guillotina en esta época?, ¿es temporada baja en el mundo criminal o habrá un robo aquí esta tarde? Eso sería fantástico.
—Oh, monsieur, vine a título personal —contestó Poirot.
En ese momento, una hermosa jovencita, con rizos suaves a un lado de la cabeza y un tocado de paja negra con tres cornucopias al otro lado, distrajo al Sr. Shaitana, quien le dijo:
—Querida, ¿por qué no fuiste a mi fiesta? ¡Estuvo magnífica! ¡De hecho, mucha gente me habló! ¡Una mujer incluso me preguntó cómo estaba, me agradeció con fervor y se despidió de mí, pero, claro, la pobre era de las afueras!
Mientras la hermosa jovencita le respondía como se lo merecía, Poirot se permitió examinar el adorno hirsuto del labio superior del Sr. Shaitana.
Un elegante bigote, realmente elegante, tal vez el único bigote en Londres que podría competir con el del monsieur Hercule Poirot.
—Pero no es tan frondoso —se dijo a sí mismo.
—No, en verdad es inferior en todos los aspectos. Tout de même, llama la atención.
Todo en el Sr. Shaitana llamaba la atención, todo estaba diseñado con ese propósito. Buscaba causar un efecto diabólico: era alto y esbelto, su rostro era largo y melancólico, sus cejas resaltaban con intensidad y eran negras como el carbón, usaba un bigote imperial con puntas duras y enceradas. Su ropa era una obra de arte, de cortes exquisitos, pero con un toque extravagante.
Cualquier inglés promedio que lo veía deseaba golpearlo desde el fondo de su corazón. Decían sin mucha originalidad: “¡Ahí está ese maldito dago, Shaitana!” Sus esposas, hijas, hermanas, tías, madres e incluso sus abuelas usaban diferentes expresiones, que dependían de la generación, para expresar: “Lo sé, querido. Sin duda es demasiado terrible, ¡pero es tan rico!, ¡y sus fiestas son maravillosas! Además, siempre tiene algo divertido y malévolo que contar sobre la gente”.
Nadie sabía si el Sr. Shaitana era argentino, portugués, griego o de otra nacionalidad que los británicos detestaran, y con razón. Sin embargo, había tres hechos verdaderos: vivía con opulencia y extraordinariamente en un espléndido apartamento de Park Lane.
Organizaba fiestas fantásticas: fiestas grandes, fiestas pequeñas, fiestas macabras, fiestas respetables y fiestas “raras”. Casi todos le temían un poco y la razón era bastante difícil de explicar. Tal vez, las personas sentían que sabía demasiado sobre todos y que, además, su sentido del humor era peculiar.
La gente casi siempre sentía que lo mejor era no arriesgarse a ofender al Sr. Shaitana. Y esa tarde, Shaitana tenía ganas de hostigar a Hercule Poirot, ese hombrecillo de apariencia ridícula.
—¿Entonces incluso un policía necesita recrearse? —preguntó.
—¿Estudia arte a su avanzada edad, monsieur Poirot?
Poirot sonrió de buen humor.
—Veo que prestó tres cajas de rapé para la exposición —respondió.
El Sr. Shaitana movió la mano en señal de desprecio.
—Bagatelas que he ido consiguiendo. Debe venir a mi apartamento un día, tengo algunas piezas interesantes. No me limito a ningún período particular o a una categoría de objetos.
—Sus gustos parecieran los de toda una legión —dijo Poirot sonriendo.
—Exacto.
De repente, los ojos del Sr. Shaitana bailaron, sus labios se curvaron hacia arriba y sus cejas se inclinaron de una manera extraña.
—Incluso le podría mostrar objetos relacionados con su campo, monsieur Poirot.
—Entonces tiene un “Museo negro”.
—¡Tonterías! —el Sr. Shaitana chasqueó los dedos con desprecio—. La taza que el asesino de Brighton usó, la barra de metal de un famoso ladrón ¡Son cosas infantiles! Jamás tendría basura como ésa, colecciono sólo los mejores objetos de su categoría.
—Y, desde el punto de vista artístico, ¿qué objetos considera los mejores en el área criminal? —preguntó Poirot.
El Sr. Shaitana se inclinó hacia adelante y puso dos dedos en el hombro de Poirot. Sus palabras se escucharon como un silbido dramático.
—Los humanos que cometieron los crímenes, monsieur Poirot.
Poirot apenas arqueó las cejas.
—¡Ajá! Lo sorprendí —dijo el Sr. Shatiana—. Mi muy estimado, ¡vemos las cosas desde polos opuestos! Para usted, es algo rutinario: un asesinato, una investigación, una pista y para finalizar, ya que sin duda es muy habilidoso, una condena. ¡No me importan esas banalidades! No me interesan para nada los especímenes defectuosos; y un asesino al que hayan atrapado es en definitiva un fracasado, alguien de segunda categoría. Yo, en cambio, lo veo desde un punto de vista artístico. ¡Sólo colecciono a los mejores!
—¿Y los mejores son…? —preguntó Poirot.
—Estimado, ¡los que se salieron con la suya!, ¡los exitosos! Los criminales que llevan una vida agradable sin que jamás se haya sospechado de ellos. Debe admitir que es un pasatiempo divertido.
—No estaba pensando en el calificativo “divertido”, sino en otro.
—¡Tengo una idea! —exclamó Shaitana sin prestarle atención a Poirot—. ¡Una cena pequeña!, ¡una cena para que vea los objetos de mi colección! En verdad, es una idea divertida. No sé por qué no se me ocurrió antes. Sí, sí, ya sé cómo será… Necesito un poco de tiempo, no sería la próxima semana, digamos que en dos semanas. ¿Está disponible? ¿Qué día podría ser?
—Yo podría cualquier día, de esta semana que viene a la otra—dijo Poirot inclinándose.
—Bueno, entonces el viernes. El viernes 18. Lo anotaré de una vez en mi agenda. De verdad, me encanta la idea.
—No estoy muy seguro de que me encante a mí —dijo Poirot sin prisa—. No es que no me conmueva la amabilidad de su invitación, no es eso…
Shaitana lo interrumpió.
—¿Pero hiere su sensibilidad burguesa? Amigo, debe liberarse de las limitaciones de la mentalidad policiaca.
Poirot contestó sin prisa:
—Es cierto que tengo una actitud totalmente burguesa hacia el asesinato.
—¿Pero por qué, estimado? Es algo estúpido, torpe y sangriento, estamos de acuerdo, ¡pero el asesinato puede ser un arte! Un asesino puede ser un artista.
—Sí, lo admito.
—¿Entonces? —preguntó el Sr. Shaitana.
—¡Pero sigue siendo un asesino!
—¡Sin duda, querido monsieur Poirot, hacer algo excelente es una justificación! En su falta de imaginación, usted quiere capturar a todos los asesinos, esposarlos, encerrarlos y, en algún punto, mandarlos a la horca a primera hora. ¡Yo creo que un asesino realmente exitoso debe recibir una pensión de los fondos públicos y que lo inviten a cenar!
Poirot encogió los hombros.
—No me falta sensibilidad en cuanto a las artes del crimen, como usted piensa. Sé apreciar un asesinato perfecto, como también sé apreciar a un tigre, ese espléndido animal rayado. Sin embargo, lo aprecio desde afuera de la jaula, no entro en ella. Eso es, al menos de que sea mi deber entrar en dicha jaula. Como usted sabe, Sr. Shaitana, el tigre podría saltar…
El Sr. Shaitana se rio.
—Entiendo, ¿y el asesino?
—Podría asesinar —respondió Poirot con seriedad.
—¡Amigo, pero qué alarmista! ¿Entonces no vendrá a ver mi colección de… tigres?
—Al contrario, lo haré con gusto.
—¡Qué valiente!
—No me entiende bien, Sr. Shaitana. Lo que le decía era una advertencia. Me acaba de pedir que admita que su idea de una colección de asesinos era divertida. Le contesté que, en vez de divertido, me venía otro calificativo a la mente. Me refería a “peligroso”. ¡Sr. Shaitana, creo que su pasatiempo podría ser peligroso!
El Sr. Shaitana comenzó a reír de una forma diabólica y dijo:
—¿Lo espero entonces el 18?
Poirot se inclinó sólo un poco.
—Nos vemos el 18. Mille remerciements.
—Organizaré una pequeña fiesta —respondió Shaitana reflexionando—. No lo olvide, nos vemos a las ocho en punto.
Shaitana se fue y Poirot se quedó de pie durante un par de minutos mientras lo veía partir.
Reflexivo, sacudió la cabeza sin prisa.
La traducción se realizó a partir de la edición: Christie, Agatha; Cards on the Table, 1936, Londres, HarperCollins Publishers Ltd, género
policiaco.
Agatha Christie / Torquay, Inglaterra, 1890 – Wallingford, Inglaterra, 1976. Escritora y dramaturga especializada en el género policiaco. Publicó 66 novelas policiacas, seis novelas rosa, 14 cuentos, además de algunas obras de teatro. El libro Cards on the Table de 1936 fue la novela número 15 de la autora. Se han vendido aproximadamente cuatro millones de ejemplares de sus obras, que figuran en el tercer puesto en la lista de los libros más publicados del mundo tras Shakespeare y la Biblia.
Erick Quiroz Guevara / Caracas, Venezuela, 1988. Es licenciado con honores en Traducción e Interpretación, máster en Traducción Sectorial y máster en Traducción Especializada mención Traducción Técnica. Se desempeña como traductor e intérprete de conferencias desde 2010 en los idiomas inglés, español, alemán, portugués e italiano para organismos internacionales, bancos centrales, ministerios, entes públicos y empresas privadas en las Américas, Europa y Asia. Reside en Uruguay desde 2015.

Nota de la traductora
Como ávida fanática de las historias de terror, soy muy selectiva con mis novelas. Así, en mi búsqueda por algo fresco y diferente, di con esta obra que el lector ahora tiene enfrente. Sara Gran nos presenta en su libro Come Closer una historia llena de suspenso, una pizca de humor negro y un giro en la trama que me dejó un sentimiento de incomodidad y miedo que no había sentido desde que vi aquella escena del extraterrestre en la televisión en la película Señales (2002) de M. Night Shyamalan.
Gran se caracteriza por su escritura evocativa y tramas cargadas de intriga. Sus historias tienden a tocar temas como la pérdida, la identidad y el significado de la vida, detalle que se ve reflejado en la protagonista de esta historia, quien desde el inicio da muestras de un conflicto interno. Si bien el estilo narrativo es bastante informal, no lo hace sencillo de traducir. De hecho, ese fue mi mayor reto: transmitir la historia con el mismo tono casual del original.
La personalidad de la protagonista se refleja en sus frases cortas y comentarios sarcásticos y fuera de lugar, así como en su humor negro. Es en este punto donde debo advertir al lector que algunas expresiones podrían resultar un tanto ofensivas. Tal es el caso de las líneas: “Leon Fields is a cocksucking faggot” y “Leon Fields eats shit and likes it”. Se entiende que la protagonista le guarda cierto resentimiento a su jefe, pero no queda muy claro si se trata de algún tipo de comentario homofóbico o si sólo buscaba usar palabras ofensivas. Dicho esto, opté por una solución cercana al original que expresara y respetara los calificativos seleccionados.
Debo añadir, además, el reto de la descripción de las situaciones presentadas, cuya complicación está atada a la cualidad económica del inglés tanto en su forma como en su capacidad de presentar conceptos en apenas unas cuantas palabras. Con todo, y a pesar de ser una obra bastante breve, Gran deja una gran impresión en el lector y es justo ese mismo sentimiento el que busco transmitir en esta traducción adaptada al público latinoamericano.
Acércate
De Sara Gran
Traducción de Paola Soto
En enero debía presentarle una propuesta sobre un nuevo proyecto a mi jefe, Leon Fields. Estábamos renovando una tienda de ropa en un centro comercial a las afueras de la ciudad, nada del otro mundo. Terminé la propuesta el viernes temprano y, mientras se reunía con un cliente nuevo en la sala de juntas, se la dejé sobre su escritorio con una notita: “¡Dígame qué opina!”.
Esa misma mañana, ya hacia el mediodía, Leon abrió de golpe la puerta de su oficina.
—¡Amanda! —gritó—. Ven acá.
Me apresuré a su oficina. Él levantó un puñado de hojas del escritorio y me miró fijamente; su flácido rostro estaba pálido y lleno de ira.
—¿Qué demonios es esto?
—No lo sé.
Parecía tratarse de mi propuesta; el mismo encabezado, el mismo formato… Me temblaban las manos. No tenía idea de qué pasaba. Leon me acercó los papeles y leí la primera línea: “Leon Fields es un marica lameculos”.
—¿Qué es esto? —pregunté.
Leon me miraba fijo.
—Tú dime. Fuiste tú quien dejó esto sobre mi escritorio.
La cabeza me daba vueltas.
—No entiendo qué pasa. Sí, fui yo quien dejó la propuesta sobre su escritorio, pero dejé la propuesta para el nuevo trabajo, no esto —respondí mientras buscaba entre los papeles del escritorio la propuesta que había entregado— ¿Es algún tipo de broma pesada?
—Amanda —dijo—. Tres personas te vieron ir a la impresora, sacar esto y dejarlo sobre mi escritorio.
Parecía una pesadilla. Nada tenía lógica ni razón de ser.
—Deme un segundo —dije a Leon. Entonces, corrí de regreso a mi escritorio, imprimí la propuesta, la revisé y la traje de regreso a su oficina. El hombre ya se había tranquilizado un poco y estaba sentado en su elegante silla de cuero.
Le entregué el documento.
—Aquí tiene. Esto es lo único que yo puse en su escritorio esta mañana.
El hombre echó un ojo a los papeles y luego regresó su vista a mí.
—Entonces, ¿de dónde salió eso? —preguntó dirigiendo su vista a la propuesta falsa que descansaba sobre su escritorio.
—¿Cómo puedo saberlo? —respondí—. Permítame verlo otra vez.
Leí la segunda línea: “Leon Fields come mierda y lo disfruta”.
—Es obsceno —dije—. No lo sé… Supongo que alguien está intentando jugarle una broma. A alguien le parece divertido.
—O te están jugando una broma a ti —respondió—. Alguien reemplazó tu propuesta con esto. Discúlpame, creí que… —continuó, avergonzado y sin poder mirarme a la cara. En los tres años que llevo trabajando para él, nunca había escuchado que Leon Fields se disculpara jamás con alguien.
—No se preocupe —dije—. ¿Qué otra conclusión podría haber alcanzado?
Nos miramos el uno al otro.
—Echaré un vistazo a la propuesta —dijo—. En breve te haré saber mi respuesta.
Salí de su oficina y regresé a mi escritorio. Si bien yo no escribí esa propuesta falsa, quien lo haya hecho tenían razón. Leon Fields era un marica lameculos que come mierda y siempre he sospechado que lo disfruta, y mucho.
Esa misma tarde, platicaba con mi esposo Ed sobre el pequeño y misterioso incidente del trabajo cuando oímos el golpeteo por primera vez. Estábamos sentados a la mesa, justo cuando terminábamos de comer la comida vietnamita que pedimos a domicilio.
Toc, toc.
Intercambiamos miradas.
—¿Oíste eso?
—Creo que sí.
De nuevo: toc, toc. Los golpes venían de dos en dos o de cuatro en cuatro, pero nunca uno solo. Toc, toc. Incluso parecía que el sonido se arrastraba un poco, casi como si algo arañara la superficie cual garras sobre un piso de madera.
El primero en levantarse fue Ed y luego yo. Al principio, el sonido parecía provenir de la cocina. Caminé hacia allá y me agaché para escuchar debajo del refrigerador y mirar bajo la estufa. De pronto, el sonido parecía venir del baño. Revisamos bajo el lavabo y detrás de la cortina de la ducha, y luego determinamos que venía de la recámara. Así que fuimos a la recámara y luego a la sala y luego de regreso a la cocina. Después de recorrer todo el departamento, nos dimos por vencidos. Concluimos que eran las tuberías; de seguro algo relacionado con el flujo del agua o la calefacción, o quizás se trate de un ratón corriendo entre las paredes del departamento. A Ed la idea le causaba repulsión, pero a mí me parecía un tanto adorable pensar en un ratoncito valiente capaz de subir cuatro pisos para alimentarse de nuestras sobras. Ambos nos olvidamos de la historia que estaba contando y nunca pude decirle a Ed sobre la broma pesada del trabajo.
El golpeteo continuó hasta el final del invierno. No ocurría todo el tiempo, solo se daba por un par de minutos cada dos o tres días. Luego, a finales del mes, me fui dos días a una conferencia en la costa oeste y Ed se dio cuenta de que no volvió a escuchar el ruido todo el tiempo que estuve fuera. Una semanas después, Ed viajó a la boda de un primo lejano que vivía al norte del país. Mientras él no estaba, el golpeteo no cesó en toda la noche, todas las noches. Volví a recorrer el departamento una y otra vez intentando rastrear el sonido. Revisé las tuberías, cada llave de agua en busca de goteras, encendí y apagué la calefacción. También limpié los pisos y me deshice de cualquier tipo de migajas que pudiera comer un roedor; hasta compré una caja de desagradables trampitas de resorte, pero el sonido persistía. Subí el volumen de la televisión, encendí el lavavajillas, pasé horas al teléfono con viejos y muy ruidosos amigos y aun así lo seguía oyendo.
Toc, toc.
Ese ratón ya no me parecía tan adorable, después de todo.
En realidad, el ruido no era tan inusual; nuestro edificio rondaba ya los cien años, así que ese tipo ruidos eran de esperarse. Fue construido entonces para funcionar como una fábrica de aspirinas cuando la ciudad aún tenía gran actividad industrial. Tras el éxodo de las grandes industrias, constructora tras constructora intentó hacer algo con el vecindario lleno de fábricas y almacenes abandonados, pero los planes nunca despegaron. Estaba muy alejado de la ciudad, muy desolado y era muy frío por las noches. En mi opinión, resultó mejor que la urbanización no saliera como estaba previsto; solo la mitad de nuestro edificio estaba ocupado y me gustaba la paz y la tranquilidad.
La primera vez que vi el loft, supe que este era nuestro hogar. Ed, por su parte, necesitó un poco de convencimiento.
—¡Piensa en el silencio! —dije a Ed—. ¡Sin vecinos!
Había conductos listos para la iluminación y la plomería, pero nunca se habían utilizado, por lo que tendríamos que llevar a cabo un trabajo de remodelación importante.
—¡Piensa en las posibilidades! —exclamé—. ¡Podríamos comenzar desde cero!
Había seis columnas blancas que sostenían el lugar, mientras que un ventilador industrial que colgaba en el techo se encargaba de la calefacción.
—¡Tiene carácter! —dije a Ed—. ¡Tiene personalidad!
Ed cedió y obtuvimos el departamento por la mitad del precio de lo que nos hubiera costado en cualquier otro lugar y usamos el dinero que nos ahorramos en la remodelación. Ed me dio total libertad creativa para hacer lo que quisiera con el lugar; como arquitecta, ahora podría ser mi propio cliente soñado. Yo misma diseñé cada detalle, desde el tono blanquecino de las paredes hasta las llaves de porcelana del lavabo de la cocina, así como la instalación de la chimenea en el muro sur, que costó una fortuna pero valió cada centavo.
Aun así, no era un vecindario precisamente fácil. No había supermercados ni restaurantes, solo un par de tienditas cuya especialidad era la venta de alcohol y cigarrillos. El distrito comercial más cercano donde hacer el mandado quedaba a diez cuadras y la zona residencial más próxima estaba del otro lado. Con todo, nos adaptamos en poco tiempo. Disponíamos de un auto para ir a donde quisiéramos por las noches y, entre semana, tomábamos el tren para ir al trabajo. Otra de nuestras preocupaciones al mudarnos era la delincuencia, pero enseguida descubrimos que no había tal cosa; la zona estaba muy desolada, incluso para los delincuentes. Eso sí, me daban miedo los perros callejeros que patrullaban el vecindario. Aunque ellos mantenían su distancia y yo la mía, siempre pensé que se trataba de una tregua peligrosa; no confiaba en que los animales cumplieran su parte del trato. De camino a casa, después del trabajo, veía alguno al acecho, ya fuese frente a una casa o en la esquina de una calle, que me miraba con desconfianza. Hubiera preferido encontrarme con un asaltante que al menos solo querría mi dinero. En cambio, no sabía lo que estos perros querían de mí mientras me observaban con ojos inyectados de sangre.
Lo supe ese otoño cuando, una noche que me dirigía a casa, un pastor alemán empezó a seguirme desde la estación del tren. Pensé en correr, pero supuse que eso solo lo provocaría, así que seguí caminando a paso normal pretendiendo que no pasaba nada. El pastor alemán venía a paso tranquilo detrás de mí, también aparentando despreocupación. Una vez en la entrada de mi edificio, había dos escalones amplios que daban a una puerta de acero. Metí mi llave en la cerradura y, como el perro se quedó en la calle, pensé que ya estaba a salvo. De pronto, el perro subió los dos escalones de un gran salto y me atacó; sus patas delanteras eran tan fuertes como manos humanas; me empujó contra la pared. Sin mostrar interés por mis gritos horrorizados, me lamió los labios e intentó seducirme. Cuando por fin logré convencerlo de que no estaba interesada, el animal se sentó a mis pies, jadeante y con una gran sonrisa. Pasé un par de minutos rascándole detrás de las orejas y luego me colé por la puerta.
Bien podría haberme olvidado de aquel perro, pero ahí estaba al día siguiente en la estación del tren esperándome, y también al siguiente. Regresar acompañada a casa se volvió toda una rutina. El perro entendía algunas órdenes básicas (“sentado”, “quieto”, “no”), por lo que estaba convencida de que alguna vez tuvo dueño. Incluso llegué a ir a una tienda de mascotas y le compré una bolsa de galletitas nutritivas para perro que luego usé en nuestro trayecto a casa para enseñarle otras órdenes como “camina”, “echado”, “no-me-intentes-coger” (que lo acortamos a “no”). Pensaba que, si lograba volverlo un poco más civilizado, tal vez podría encontrarle un hogar. Me hubiera gustado adoptarlo, pero Edward era alérgico a los perros, a los gatos, a los hámsteres, a las fresas, a la fibra de angora, y a cierto tipo de hongos; todo esto era considerado material peligroso que debía mantenerse fuera del departamento y manejarse con cuidado.
Con todo, me alegraba contar con al menos un amigo en el vecindario. Y, en los meses siguientes, fue este amigo, un caniche sin nombre y lleno de pulgas, y no Ed, el primero en notar que yo no era del todo la de siempre.
No estoy diciendo que Ed no fuera atento, ni que no se diera cuenta de lo que pasaba en mi vida. Simplemente, no logró descifrarlo tan rápido como el perro. Ed era mi héroe, mi salvador; era el hombre que venía a poner orden a mi caótica vida. De soltera, comía helado y cenaba cereal; guardaba mis documentos fiscales en una bolsa del mandado en el clóset. Además, pasaba mis sábados sumida en una resaca y pasaba horas y horas viendo películas en blanco y negro. Pero con Ed, mis sábados los pasaba afuera haciendo cosas que siempre imaginé que debía hacer: ir a mercaditos, a comidas, a museos… Cada enero, él se encargaba de nuestra contabilidad con todo y deducciones detalladas, y archivaba los registros en un gabinete de verdad. Era un hombre que podía terminar cualquier crucigrama, abrir cualquier botella y alcanzar el estante más alto del supermercado sin problema. Tenía estabilidad, era alguien con quien podía contar, era mi ancla las veinticuatro horas del día. Era alguien que me amaba, que jamás me dejaría sola. No se puede juzgar a un hombre tan sofisticado y civilizado como él por no tener los instintos de un perro salvaje.
Pero lo que creemos imposible sucede todo el tiempo. Como cuando Ed perdió sus llaves tan pronto entró al departamento y jamás volvió a encontrarlas. O aquella mañana de Halloween en que abrí una de las puertas de la alacena de los platos, todos apilados de manera impecable. En eso, se vino abajo la pila de platos del estante más alto, uno tras otro, pasando por encima de mis hombros hasta terminar quebrados en el suelo. O la vez que mi amiga Marlene tomó el teléfono para llamar a su abuela y ya había una persona en la línea, un primo, que la llamaba para informarle que su abuela había muerto esa mañana. Podríamos pasar toda la vida intentando encontrarle sentido a lo extraño, a lo inexplicable, a las coincidencias, pero la mayoría de nosotros no lo hacemos. Y yo tampoco lo hice.
Traducción realizada a partir de: Gran, S. (2003) Come Closer. New York: Soho Press, Inc. Novela. Ficción/Horror psicológico.
Sara Gran / Novelista y guionista estadounidense. Nació en Brooklyn en 1971 y actualmente radica en el estado de California. Su excursión en el mundo del guionismo la ha llevado a participar en proyectos de televisión como Southland, Chance y Berlin Station, y trabajó con Guillermo del Toro en la adaptación del libro Nutchell Studies of Unexplained Death de Corinne May Botz para la plataforma HBO. Como autora, Gran ha escrito siete novelas, entre las cuales Claire DeWitt y la ciudad de los muertos (2011) y Acércate (2003) son las únicas obras traducidas al español hasta hoy. Tal y como lo demuestra su trayectoria, Sara se inclina por las novelas policiales, el misterio, el surrealismo y el misticismo, así como las tramas cargadas de intriga.
Paola Soto / Traductora mexicana graduada de la Universidad Autónoma de Baja California. Nació en Sinaloa en 1992 y se crio en la ciudad de Tijuana. Actualmente, trabaja de manera independiente proporcionando servicios lingüísticos a clientes diversos. Paola ha tenido la oportunidad de traducir y localizar novelas extranjeras para el público latinoamericano, así como traducir un cómic para un artista mexicano independiente. Disfruta mucho de la lectura, sobre todo de la narrativa. Desde pequeña ha demostrado un gran interés por las novelas de misterio y aventura gracias a autores como Egar Allan Poe, Arthur Conan Doyle y Julio Verne. Es amante del buen café y de pasar tiempo de calidad con sus mascotas, a quienes disfruta de bautizar con nombres de comida.
[1] Se opta en esta propuesta de traducción por si traducir el nombre, pues es un juego entre el significado que le da la madre, Sethe, al hecho de haber matado a su hija como un acto de infinito amor para liberarla de la esclavitud perpetua que sufrió su comunidad.

Elegí el libro “A River Enchanted” de Rebecca Ross porque ella es mi escritora favorita. Es una autora cuya prosa me hace amar las palabras, y admiro mucho su habilidad para crear mundos ricos y bien construidos en mágicas historias que logran no abarcar más de dos libros. Asimismo, la fantasía es mi género favorito. En esta bilogía en particular se encuentra precisamente uno de mis mundos ficticios predilectos, que está inspirado en la isla de Skye, en Escocia (un país que también me apasiona mucho). En este mundo habitan espíritus, y nos encontramos con dos clanes en guerra, un capitán de la guardia, una heredera, una sanadora que usa hierbas y plantas para hacer su trabajo, y un talentoso bardo con música que crea magia. Por esta razón, creo que algunos de los desafíos de la traducción de este libro radican en el vocabulario de fantasía medieval, términos de clanes escoceses y la estructura de estos en la isla, entre otras cosas.
Un río encantado de Rebecca Ross
Traducción de Asís González
Jack recordaba la ruta a la ciudad de Sloane, incluso después de diez años de ausencia, pero fue amable y esperó a que Torin y su semental, que avanzaba ruidosamente detrás de él, se le unieran en el camino. Ambos hombres caminaban en agradable silencio, aunque Jack estaba incómodo por lo mucho que nadaba en la ropa de Torin. Por dentro iba refunfuñando, pero también estaba agradecido. La vestimenta resistía muy bien el viento, que soplaba desde el oriente, seco y frío y lleno de susurros. Jack cerró sus oídos a los murmullos, pero una o dos veces le pareció escuchar “El bardo pródigo está aquí.”
Pronto, todos sabrían que estaba de vuelta en la isla. Incluyendo su madre. Y ese era un encuentro que Jack temía.
—¿Cuánto tiempo planeas quedarte? —preguntó Torin, echándole una mirada de reojo.
—Durante el verano —respondió Jack antes de patear un guijarro del camino.
En realidad, no estaba seguro de cuánto tiempo lo harían quedarse. Torin había mencionado que en los últimos quince días habían desaparecido dos chicas y Jack aún no entendía cómo es que lo necesitaban para algo así, por más terrible que fuera. A no ser que el Laird Alastair quisiera que Jack tocara el arpa para el clan como una forma de conmemorar las pérdidas, pero Torin había dicho que aún tenía fe en encontrar a las muchachas una vez que los espíritus acabaran con sus travesuras y las devolvieran al reino mortal.
Sea lo que fuera que el laird necesitara de él, Jack lo haría rápido para poder regresar a la universidad, a donde pertenecía.
—¿Tienes algún compromiso en el continente? —preguntó Torin, como si le leyera el pensamiento.
—Así es. Estoy a mitad de mi ayudantía docente y espero convertirme en profesor en los próximos cinco años.
Eso solo si este viaje a Cadence no había arruinado sus posibilidades. Jack había trabajado duro durante mucho tiempo para llegar a donde estaba, había trabajado con hasta cien estudiantes por semana y evaluado sus composiciones. Ausentarse un periodo sin previo aviso podría abrir la puerta a que otro asistente se quedara con sus clases e, incluso, lo reemplazara.
La idea le revolvió el estómago.
Pasaron junto a las tierras del padre de Torin, Graeme Tamerlaine, el hermano del laird. Jack advirtió que el jardín estaba lleno de zarzas y que la casa tenía un aspecto lúgubre. Las telarañas enmarcaban la puerta principal, las enredaderas serpenteaban a lo largo de los muros de piedra y Jack se preguntó si el padre de Torin aún vivía allí o sí había fallecido. Y luego recordó que, en su vejez, Graeme Tamerlaine se había convertido en un recluso y rara vez dejaba sus tierras. Ni siquiera en los días de fiesta en el salón del castillo, cuando todos en el lado oriental de Cadence se reunían a celebrar.
—¿Tu padre…? —preguntó Jack, dudoso.
—Se encuentra muy bien —dijo Torin, pero su voz era firme, como si no quisiera hablar de él. Como si el deterioro de las tierras de Graeme Tamerlaine fuera normal.
Siguieron avanzando conforme el camino subía y bajaba con las colinas, verdes por las tormentas primaverales. Las dedaleras crecían salvajes bajo el sol, y bailaban con el viento mientras los estorninos volaban contra una baja franja de nubes. A la distancia, la neblina de la mañana comenzaba a disiparse, dejando entrever el océano, de un azul infinito y brillante de luz.
Jack se dejó empapar de la belleza, pero se mantuvo al margen de esta. No le gustaba la manera en que la isla lo hacía sentir vivo y completo, como si formara parte de ella, cuando lo que quería era permanecer como un observador distante. Un mortal que pudiera ir y venir a su antojo sin sufrir por ello.
Volvió a pensar en sus clases, en sus estudiantes. Varios habían roto en llanto cuando compartió la noticia de que lo habían mandado llamar a la isla durante el verano. Otros habían parecido aliviados, dado que tenía fama de ser uno de los docentes auxiliares más estrictos. Pero si un pupilo iba a tomar su clase, él quería asegurarse de que, al final del curso, hubiera una mejora en sus habilidades.
Sus pensamientos aún seguían en el continente cuando Torin y él llegaron a Sloane. La ciudad era justo como Jack la recordaba. El camino se había transformado en un adoquinado liso que serpenteaba entre los edificios, en casas construidas muy cerca una de la otra, sus muros hechos de piedra y adobe, con techos de paja. Salía humo de las fraguas, el mercado rebosaba de actividad y el castillo se erguía en el corazón de la ciudad, una fortaleza hecha de piedras oscuras y ataviada con estandartes. El símbolo de los Tamerlaine caía sobre los parapetos, informando del viento que soplaba esa tarde.
—Creo que hay varias personas felices de verte, Jack —dijo Torin.
Tomado por sorpresa, Jack comenzó a prestar atención.
La gente se fijaba en él al pasar. Viejos pescadores sentados bajo marquesinas, arreglando sus redes con manos nudosas. Panaderos cargando canastas de bollos calientes. Lecheras con sus cubetas oscilantes. Muchachos con espadas de madera y jóvenes con libros y carcajes de flechas. Los herreros por entre los golpes de sus yunques.
No redujo su paso, y nadie se atrevió a detenerlo. Más que nada, no había esperado ver su emoción ni sus sonrisas al verlo pasar.
—No me imagino por qué —dijo Jack a Torin secamente.
De niño, no lo querían y lo maltrataban por su estatus. Si Mirin lo enviaba al pueblo a comprar pan, el panadero le daba uno quemado. Si Mirin le pedía que negociara por un nuevo par de botas en el mercado, el zapatero le daba un par usado con cuerdas de piel tan desgastadas que se romperían antes de que la nieve de invierno se derritiera. Si Mirin le daba un penique para comprar un pastel de miel, le daban el que se había caído al suelo.
La palabra “bastardo” lo seguía como un susurro, incluso más que su propio nombre. Algunas mujeres del mercado estudiaban la cara de Jack para compararla con la de sus maridos, desconfiando y sospechando pese al hecho de que Jack era un reflejo implacable de su madre y la infidelidad era rara en Cadence.
Cuando Mirin comenzó a hacer tejidos encantados, las personas que habían despreciado a Jack de pronto eran un poco más amables, porque nadie podía rivalizar con las obras de Mirin, y de repente ella conocía los secretos más oscuros de todos mientras que ellos aún no sabían los de ella. Pero para entonces él ya había comenzado a cargar cada desdén en su persona como un moretón en su espíritu. Provocaba peleas en la escuela, rompía ventanas con piedras, se negaba a negociar con ciertas personas cuando Mirin lo mandaba al mercado.
Para él, era extraño reconocer la anticipación del clan al verlo, como si hubieran estado esperando el día en que regresaría a casa como un bardo.
—Aquí es donde te dejo, Jack —dijo Torin cuando llegaron al patio del castillo. —Pero, supongo que te volveré a ver pronto, ¿cierto?
Jack asintió, rígido de los nervios.
—Gracias de nuevo por el desayuno. Y la ropa. La regresaré tan pronto como pueda.
Torin rechazó su gratitud con un movimiento de la mano y guio a su caballo hacia el establo. Un par de guardias dejaron ingresar a Jack al castillo.
El salón estaba solo y en silencio, como un lugar para que los fantasmas se juntaran. Gruesas sombras colgaban de las vigas y en las esquinas; una única luz entraba a través de las ventanas arqueadas, proyectando luminosos cuadros en el piso. Había bancas debajo de las mesas de caballete cubiertas de polvo. La chimenea estaba fría y completamente limpia de ceniza. Jack recordaba sus visitas con Mirin al castillo para el festín cada luna llena, donde escuchaban a Lorna Tamerlaine, “Bardo del Oriente” y esposa del laird, tocar su arpa y cantar. Una vez por mes, este salón solía llenarse de vida y se volvía un lugar para que el clan se reuniera después de un día de trabajo.
La tradición debe haber parado con su inesperada muerte hace cinco años, pensó Jack, con tristeza. Y no había ningún bardo en la isla para tomar su lugar, para continuar con las canciones y las leyendas del clan.
Caminó hasta los escalones de la tarima, sin darse cuenta de que el laird estaba allí, observando cómo se acercaba. Un gran tapiz de lunas, ciervos y montañas cubría el muro con colores gloriosos y detalles intrincados. Alastair parecía estar entretejido en el tapiz hasta que se movió, tomando a Jack por sorpresa.
—Jack Tamerlaine —saludó el laird. —No le creí al viento esta mañana, pero debo decir que se agradece mucho verte.
Jack se arrodilló en señal de sumisión.
La última vez que había visto al laird había sido en la víspera de su partida. Alastair se había parado junto a él en la orilla, con una mano en el hombro de Jack mientras este se preparaba para subir al velero que lo ayudaría a cruzar hacia el continente. Jack no había querido mostrar miedo delante de su laird —Alastair era un gran hombre, en estatura y carácter, imponente incluso siendo propenso a sonreír y de carcajada pronta—, así que Jack había abordado el velero, reteniendo las lágrimas hasta que la isla se hubiera desvanecido, fundiéndose con el cielo nocturno.
Aquél no era el hombre que ahora recibía a Jack.
Alastair Tamerlaine estaba demacrado y pálido, y su ropa colgaba de su delgada figura. Su cabello, que alguna vez había sido tan oscuro como las plumas de un cuervo, estaba desaliñado, de un opaco tono de gris, y sus ojos habían perdido el brillo, incluso ahora que le sonreía a Jack. Su estruendosa voz era ronca, emitida de una respiración superficial. Se veía cansado, como un hombre que había ido a la guerra durante años sin un respiro.
—Mi laird —dijo Jack con un tono vacilante. ¿Era éste el motivo por el que lo había llamado? ¿Porque la muerte acechaba al gobernante del Oriente?
Jack esperó, inclinando su cabeza mientras Alastair se acercaba. Sintió la mano del laird en su hombro, y levantó los ojos. Su sorpresa debió ser evidente, porque Alastair soltó una carcajada.
—Lo sé, estoy muy cambiado desde la última vez que me viste, Jack. Los años le hacen eso al hombre. Aunque los tuyos en el continente te han hecho bien.
Jack sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Sintió un destello de enojo hacia Torin, quien tenía que haber mencionado la salud del laird aquella mañana en el desayuno, cuando Jack había preguntado por él.
—Hubiera regresado, mi señor, si me lo hubiera pedido. ¿Cómo puedo servirle?
Alastair se quedó callado. Parpadeó, con una arruga de confusión en el ceño, y en ese oleaje de silencio, Jack se sobrecogió de miedo.
—No estaba esperándote, Jack. Yo no pedí que regresaras.
El arpa en los brazos de Jack se hizo piedra. Continuó arrodillado, mirando al laird sin comprender, con sus pensamientos dispersos.
No había sido Alastair, pese a que su anillo de sello se había usado en la carta.
“¿Quién me convocó?”
Por más tentado que estuviera a gritar sus frustraciones al salón, permaneció en silencio. Pero un atisbo de movimiento le respondió.
Desde el rabillo del ojo, la vio subir a la tarima, como si hubiera salido de las montañas del tapiz, iluminadas por la luz de la luna. Alta y esbelta, llevaba un vestido del color de las nubes de tormenta, y un manto de cuadros rojos rodeaba sus hombros. Sus ropas murmuraban con sus movimientos, al acercarse a donde él se encontraba arrodillado.
La mirada de Jack estaba clavada en ella.
Su cara, angular y con pecas, con mejillas altas que daban forma a una mandíbula afilada, no evocaba belleza, sino más bien reverencia. Estaba sonrojada, como si hubiera estado caminando sobre los parapetos, desafiando al viento. Su cabello era del color de la luna, recogido en un conjunto de trenzas sujetas como una corona. Entre ellas se encontraban pequeñas flores de cardo, que parecían estrellas que hubieran caído sobre ella. Como si no temiera picarse.
Vio una sombra de la chica que había sido una vez. La joven a la que había perseguido por las colinas una caótica noche de primavera y a quién había retado por un puñado de cardos.
“Adaira.”
Ella lo miró fijamente, aún de rodillas mientras la observaba. Su sorpresa se desvaneció, y la reemplazó una indignación que ardió tan fuerte que no podía respirar al pensar en todo lo que había dejado para volver a casa. Su título, su reputación, la culminación de años de dedicación y trabajo duro. Esfumados como humo en la brisa. A todo eso había renunciado no por su laird, lo cual podía justificar, sino por ella y por sus caprichos.
Ella lo percibió en él: el corazón del niño salvaje que la había perseguido, ya mayor y más fuerte. Su creciente ira.
Adaira respondió con una sonrisa fría y victoriosa.
Rebecca Ross, A River Enchanted, 2022, Harper Voyager.
Rebecca Ross / Estados Unidos. Es una autora del género fantástico juvenil y adulto. Se destaca por su prosa y su habilidad para crear mundos ficticios en libros auto conclusivos y bilogías. Sus novelas hasta el momento son Dreams lie beneath (2021), Sisters of Sword and Song (2020), A River Enchanted (2022) y The Queen’s Rising (2018). También es autora de la bilogía que se ha vuelto sensación en internet Divine Rivals (2023).
Asís González / Guadalajara, México, 1997. Traductora y lectora mexicana, apasionada por las historias y la fantasía.
Conoce a los docentes, el plan de estudios, los requisitos y la inversión de nuestro Diplomado en Traducción Literaria, el mejor del país y tu plataforma hacia una nueva competencia profesional.
